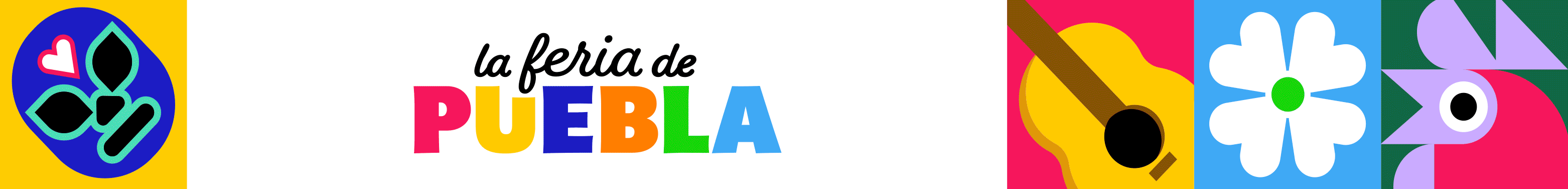por Mario Alberto Mejía
La chica violada sistemáticamente por su padrastro llegó por fin ante la secretaria del juzgado que tomaría su versión de los hechos. Había esperado tres horas para que eso ocurriera.
La secretaria la barrió con la mirada. Mascaba chicle como todos los días. Con una mezcla de despotismo y prepotencia, le dijo que se acercara.
—¿Có te llamas?
—¿Cómo dice usted?
—¿Que có te llamas? ¿Qué estás sorda?
—Lucina Blanco, señorita.
—¿Señorita? ¡Si mi trabajo me costó, muchacha! ¿A qué vienes al juzgado?
—A poner una denuncia, señora.
—¡Licenciada! ¡Dime licenciada!
—Sí, licenciada.
—¿Qué denuncia quieres poner?
—Una contra mi padrastro, licenciada.
—¿Có se llama?
—Atanacio, licenciada.
—¿Atanacio qué?
—Atanacio González, licenciada.
Al tiempo que le tomaba la declaración en una máquina mecánica notoriamente desvencijada, la secretaria mascaba chicle y tomaba Coca-Cola.
—¿Qué te hizo?
—¿Quién, licenciada?
—¡Pus tu padrastro! ¿Qué estás tonta?
—No, licenciada. Pus me ha violado varias veces.
—Pero bien que te gustó, ¿no?
—No, licenciada.
—¡Cómo no si a todas nos gusta! ¿A poco a ti no te gustó?
—…
—¿No te gustó?
—Pus…
—¡No te hagas la mosquita muerta! ¿Sí o no te gustó?
—Pus sí.
—¡Ahí está! ¿Cuál violación?
Y pasó a transcribir la declaración que exoneraba al padrastro. El interrogatorio continuó.
—¿Y cuántas veces te la metió?
—Pus como once o doce, licenciada.
—¡Bien que llevas la cuenta! ¡Eres una mosquita muerta! ¿Cuántos años tienes?
—Diecisiete, licenciada.
—¿Y cuántos tenías cuando te la metió la primera vez?
—Quince.
—¡Quince, licenciada!
—Quince, licenciada.
—¡Caliente desde chiquita! ¿Y no te daba pena con tu pobre mamá? ¡Mira que bajarle a su macho!
—Pus sí… Licenciada.
—Te voy a ser sincera, muchacha. Tu denuncia no va a proceder porque acabas de aceptar que no fue violación. ¡Más bien tú andabas de nalgas prontas! Mejor ya vete a tu casa y deja de andar de putita.
Lucina no supo qué decir. Se quedó muda y tiesa. Sólo reaccionó cuando la secretaria del juzgado le dijo que se hiciera a un lado porque ya venía otra dizque violada.
***
La secretaria del juzgado que humillaba a las mujeres tenía un burdel disfrazado de cabaret. De tres a ocho era un restaurante con sinfonola y meseras. De ocho en adelante era un burdel de pueblo. Ya se sabe: sillas y mesas de Cerveza Victoria, piso lleno de aserrín, iluminación de Fiebre de Sábado por la Noche con esferas cubiertas de fragmentos de espejos, música de Los Baby’s y Los Pasteles Verdes, muchachas de rancho metidas en zapatillas altas y un guarura en la entrada para lo que se ofreciera.
Ella llegaba del juzgado con su tradicional chicle. Entraba fumando y mentando madres. Al guarura —un sobrino suyo— le decía que trajera a las güilas. Así, textual. Las güilas. O las muchachas. O las niñas. Pero casi siempre las güilas. Fumaba, tosía, mascaba el chicle, le daba un trago a la Coca-Cola, se arreglaba el brassier, mentaba madres. Ésa era su vida.
Con el juez era obsequiosa. Varias veces le invitó las muchachas que quisiera. Los jueves en la noche, todo el juzgado se iba para allá. Les daba la mesa junto al baño. Olía a meados, pero era la más discreta.
A veces el juez la sacaba a bailar. Le hablaba al oído.
–Ay, señor juez. Ai’stá mi marido.
–No importa. Para eso soy el señor juez.
–Pus sí, pero se va’nojar.
–Ay, chaparrita. Me enciendes el bóiler y luego corres.
–Usté también me gusta, pero mejor mañana en el juzgado.
–¡De una vez que ando caliente!
Una de las muchachas le gustó al auxiliar del juez y se la llevó a trabajar con él. Le compró vestidos y zapatillas. La mandó al salón de belleza. Luego se casó con ella. La secretaria del juzgado fue a la boda y abrazó a la novia.
–Ya viste, mija. Gracias a mí conseguiste marido. Ora cuídalo bien. Tenlo contento en la cama y en la mesa. Y no andes de puta, por favor.
***
En el burdelito de la secretaria del juzgado había varias muchachas de las rancherías cercanas. Lucy venía de El Aguacatal. Pepita, de El Jonote. Carmela, de Palos Nuevos. Y Carmelina, de Palos Caídos.
Todas tenían algo en común: habían sido sirvientas de la secretaria del juzgado. Cada una llegó por su lado. Cada una fue violada la primera noche. El violador de todas fue Chava, uno de sus guaruras. A las violaciones cotidianas le siguieron los embarazos. Por pena, por vergüenza, ninguna regresó a su pueblo.
Todas las tardes, la madrota las instruyó en una ardua tarea: atender a los clientes. Eso implicaba clases para caminar con zapatillas, clases para bailar, clases para fingir el orgasmo, clases para tomar esa agua azucarada que pasaba por vino blanco, clases para mantener conversaciones. En este último punto la ayudaba su hijo Juan de Dios, un muchacho mitad humano, mitad bestia. Éste simulaba ser un cliente que llegaba a convivir con las damitas.
—¿Y tú qué o qué: trabajas o estudias?
—Trabajo.
—¿Y qué o qué: de qué trabajas?
—De meretriz.
—¿Y qué o qué: cómo se come eso?
—Pus no sé, pero así me dice tu mamá que debo contestar.
Las muchachas dormían juntas en dos colchones viejos que cabían en un cuarto de azotea. Comían lo que la madrota les mandaba: tamales de india, chile con huevo y frijoles de olla. Cada una cobraba cien pesos por acostarse con los parroquianos. Setenta pesos eran para la madrota, veinticinco para ellas, y cinco pesos para una alcancía en forma de cochinito. Esa alcancía la administraba la madrota.
Los domingos tenían tarde libre. Desde temprano se bañaban a cubetadas de agua, se peinaban, se ponían jitomate en el pelo (para que éste quedara fijo), y entre risas y empujones salían a la calle. Iban al Zócalo a comer nieves y a dar la vuelta al jardín. Algunos muchachos se acercaban a ellas en grupos y las invitaban al cine. Ya dentro, se besaban apasionadamente y sin recato. Algunas incluso hacían sexo oral entre película y película.
Juan de Dios iba por ellas para llevarlas al cuartito de azotea y a veces fornicaba con alguna. Al día siguiente, por la noche, empezaba su rutina: bailar, fichar y acostarse con los parroquianos.
Las enfermedades vaginales no escaseaban. Otras más eran contagiadas de chancros y ladillas. Se echaban limón en la vulva para desinfectarse y seguir trabajando. Con los años, poco a poco fueron relevadas por otras: más jóvenes y audaces. Algunas volvían al pueblo y otras se iban a Poza Rica, donde los burdeles abundaban.
Juan de Dios terminó en la cárcel, pues mató a un muchacho homosexual después de tener relaciones con él. Le dio ochenta cuchilladas y terminó bañado en sangre. Su mamá lo visita los domingos y le lleva quesadillas de hollejo. Sus favoritas.