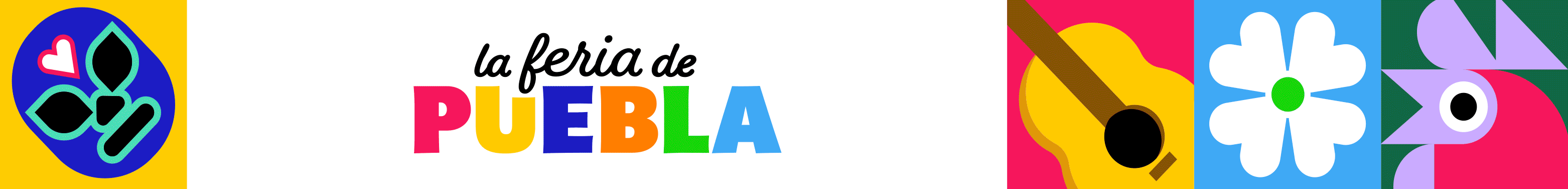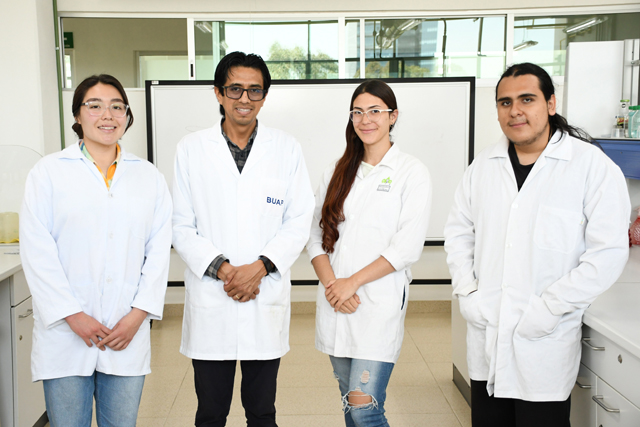Tala / por Alejandra Gómez Macchia
Cuando no existen motivos, igual amanece.
El sol aparecerá pronto, insolente, sobre tu cara y no desaparecerá sino hasta que haya cumplido su tránsito natural.
Pero si existe un motivo, qué milagro es despertar aunque el sol aún duerma tras los cerros.
Lo más terrible para Raskolnikov (en Crimen y Castigo) era regresar de sus delirios nocturnos para enterarse que sí: que nada había sido un sueño y que su vida (y su tranquilidad) habían quedado pulverizadas al mismo tiempo que mataba a hachazos a la vieja usurera.
A partir de ese día los despertares de Raskolnikov se volvieron el pináculo de su angustia; a pesar de estar convencido de que la muerte de la usurera era en realidad una buena acción de su parte. Un hecho atroz que en lugar de afectar su entorno, beneficiaría a todos, pues se librarían (él y los demás afectados) de las arbitrariedades de esa mujer que los martirizaba con el cobro de favores, que más que favores, resultaban ser operaciones ventajosas en las que el favorecido acababa por aniquilar su espíritu a la hora de pagar injustos réditos.
El último despertar placentero que tuvo Raskolnikov fue, paradójicamente, el de la mañana previa al crimen; cuando se preparó, excitado, para acudir puntual a la ceremonia que lo liberaría ( y no sólo a él sino a muchos) de un cáncer que poco a poco les iba resecando el ánimo.
Lo que no previó nuestro antihéroe fue que, al matar a la usurera, no sólo erradicaría un mal colectivo, sino que con ese mal se iría también buena parte de la cordura de la mano justiciera, y con ello sus despertares se convertirían en una especie de tribunal interior en el que él mismo sería el juez más incorruptible e implacable.
Raskolnikov vivió entonces sumergido en una dicotomía: ser su propio verdugo y al mismo tiempo el encargado de regresarse la cabeza a su lugar… sin mucho éxito.
Una pareja despierta antes de que el reloj sincronice la salida del sol.
El amanecer –para muchos– es una acción programada, automática.
Amanecer, para el obrero, es levantarse en modo zombi a la hora que una molesta chicharra suena; y ahí va desanimado (es decir, sin alma), deambulando de la cocina al cuarto de baño para espabilarse y cumplir con una labor que lo envejece sin sacar –aparentemente- ningún provecho más que la frivolidad de ganar unos cuantos duros para cumplir con la fútil tarea de sobrevivir sin dejar legado.
La pareja abre los ojos en medio de la noche. El frío la ha despertado.
Él tiene la espalda entumida porque, sin darse cuenta, la noche anterior prefirió arropar a la dama, no sólo con sus brazos, sino con las mantas que quedaron revueltas después de tres o cuatro combates de sexo caliente y vodkas helados.
Despiertan de un sueño corto en el que él se ha visto –sin verse– retozando en medio de una triada de mujeres, incluyendo a la que lo acompaña ahora mismo.
Ella en cambio no ha soñado nada. Ha regresado a la vigilia con la última impresión que tuvo antes de dormir: él la aprisiona en su cuerpo platónico para salvarla de los horrores de la noche.
El despertar antecede por mucho la salida del sol.
Ninguno de los dos ha matado a la usurera.
Los vodkas se encuentran ahí, en la misma posición, sólo que ahora están tibios (los rusos, incluyendo a Dostoievski y al buen Raskolnikov, dirían que aquello es un sacrilegio).
El hombre que no ha matado a la usurera se levanta por más cobijas.
La mujer que tampoco empuñó el hacha, mira el vodka sacrílego y apura un trago.
El sol no saldrá en las siguientes tres horas, pero el amanecer ya está ahí, instalado entre el agua que ayer fue hielo y las colillas que un día fueron benignas hojas de tabaco.
La mujer tendrá que salir más tarde a hurtadillas de la habitación (como un Raskolnikov atribulado por su crimen). Ella encuentra motivos poderosos para permanecer despierta a pesar de que el reloj de mano le dice: “todavía hay tiempo para dejar pasar el tiempo”. Sin embargo, ella no ha asesinado a la usurera. No le tiemblan la manos ni ve cerca del buró el hacha ensangrentada.
Nadie ha muerto.
No hay heridos alrededor ni policías siguiéndole la pista, así que en vez de prolongar el viaje onírico (donde regularmente se expían y desaparecen las culpa) decide esperar a que el hombre vuelva con las frazadas, no para envolver el cuerpo de la vieja rusa, sino para entregarse a una conversación lacónica sobre las bondades del éter y el sutil arte de la fuga.
El móvil de un par de amantes no es tan distinto al del asesino ruso: ambos creen que su proceder es lícito. Y claro que lo es.
En un mundo justo (y utópico) los Raskolnikovs y los amantes serían los mayores héroes románticos.
Pero el mundo es como es: la muerte convierte en víctima al tirano (y malvado al justiciero), y el hielo del vodka desaparece siempre cuando el reloj está a punto de anunciar el despertar.