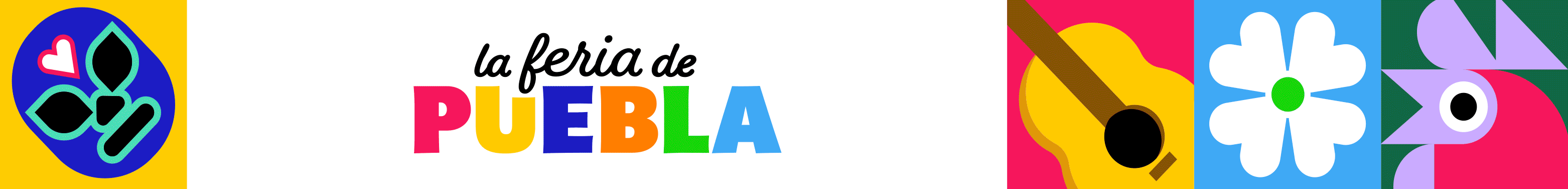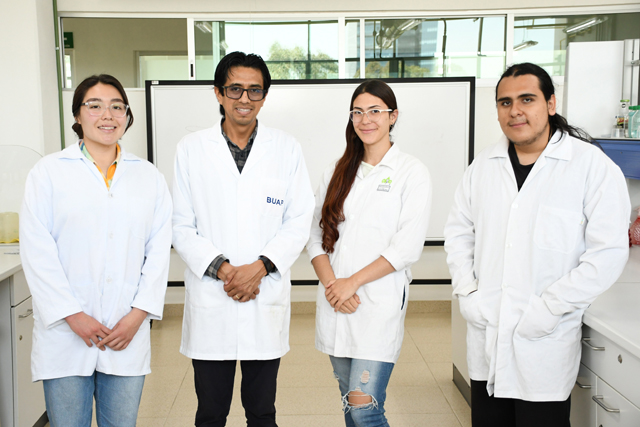por Mario Alberto Mejía
Mi tío Melchor era lo que se dice prieto. Prieto, gordo y chaparro. Pero él se sentía rubio, delgado y alto. Tenía motivos para sentirse así: los ojos de su esposa —que así lo veían—, la dirección general de la escuela primaria John F. Kennedy, y una casa en la colonia Unidad Modelo, en el Distrito Federal de los años sesenta.
Su esposa también era prieta y regordeta, pero algo extraño ocurrió con los genes de ambos, pues la única hija que tuvieron resultó blanca, delgada, alta y de ojos azules. Le pusieron Lilith. No Lily ni Lilia. Lilith: una figura legendaria de la mitología mesopotámica y del folclore demonológico judío.
¿Qué pasó entre tanto prieto? Nunca lo sabremos. Lo cierto es que mi prima heredó la fortuna de mis tíos y desapareció del mapa. Se casó con un menonita que vendía quesos en Circunvalación.
Recuerdo a mi tío Melchor poniendo una pierna sobre la otra mientras hablaba en un inglés pocho con mi primo Héctor. Éste era blanco, agrio y soez. Fue uno de los primeros gringos nacidos en México. Trabajaba en la torre de Rectoría, en Ciudad Universitaria. Su esposa había nacido en Tijuana, pero la habían registrado en San Diego, por lo que técnicamente era estadunidense. Vacacionaban en Vail y mi primo sólo bebía whisky.
Él y mi tío Melchor hablaban siempre en inglés. Me recordaban a Óscar Ortiz de Pinedo en su papel de gringo tonto. Ambos vestían bathing suit, boxers, boots y flip-flops. Y usaban, muy propios, handkerchiefs blanquísimos con sus iniciales bordadas a mano. Tomaban highball en lugar de jaiboles, mientras sus esposas bebían sus lemonade o sus soft drink. La ridiculez de todos era del tamaño de su mala pronunciación.
Los shorts de mi tío Melchor le llegaban a las rodillas. Se los ponía cuando iba a jugar golf con mi primo. Entre hoyo y hoyo fumaban cigarros americanos y hablaban de sus autos gringos traídos a México por un coyote mexicano. Ambos están muertos. También se han ido a un cielo gringo —poblado por ángeles vestidos como John Wayne— sus esposas. Nada queda de aquella cursilería.
Otro de mis tíos reprodujo esos modales años después. No los conoció personalmente, pues hubiese formado una tríada bestial con ellos. Era tan proyanqui que hasta las aspirinas que consumía debían ser “americanas”. Y qué decir de las cocas o las corbatas. Fue, por cierto, el primer mexicano al que vi pidiendo en un restaurante una Coca de dieta. Él también ya está muerto.
¿A dónde van los mexicanos que creen que el paraíso tiene la cara de Elvis Presley cantando en Las Vegas? Un Elvis Presley mofletudo por tanta droga, por supuesto. Un Elvis Presley cantando Guadalajara, Guadalajara en español gringou.
Del otro lado de la mesa están mis primos los morenitos que fueron antecedente directos del llamado Poder Prieto. Eran hijos de mi tío Dago, el hermano pobre de mi tío Melchor, y de mi tía Tere: una cubana simpatiquísima que tenía un corazón de sandía.
Mis primos —Armando y Chucho— aborrecían a los gringos por racistas y tenían expresiones francamente subversivas. Eran proFidel, proChe y proRon cubano. Ya metidos en alcohol, conspiraban abiertamente contra mi tío Melchor y mi primo Héctor, quienes aprendieron a odiarlos en silencio. Cada vez que irrumpían en las fiestas familiares, Héctor le decía a mi primo en inglés texano: “Ya llegaron los pinches negros”.
Siempre me llamó la atención que mi tío Melchor se burlara de ellos y los discriminara como si fuera más blanco que el pulque. Una vez muerto, estoy seguro que no lo aceptaron en el cielo de los blanquitos. Le han de haber cerrado el portón en las narices. Hoy debe estar sufriendo el infierno al lado de mis primos los prietos.
Nunca he pensado registrarme como socio del Poder Prieto. Aunque soy de color serio, jamás se me ocurriría ir a alguna asamblea organizada por este clan. Nunca suscribiría ninguno de sus postulados. No rendiría protesta ante un busto del Negro Durazo. No tengo queja de los blanquitos con los que me he topado en la vida.
Mi única queja, si la tengo, la reservo para una policía negra de Nueva York que me trató como terrorista árabe en el aeropuerto John F. Kennedy.
Todo ocurrió porque, al carecer de visa estadunidense, tuve que pasar dos horas en un agujero creado para los indocumentados en tránsito. Yo iba en realidad a Madrid, pero a mi agente de viajes le hizo gracia enviarme a tomar otro vuelo en Nueva York. La uniformada que me condujo al agujero era alta, muy gorda —lo que se dice caderona— y con un rostro que me recordó el de mi tío Melchor.
Los pocos metros que convivimos fueron como una mala película gringa. Cuando me vio, torció el rabo y puso boca de enojo. En otras palabras: se puso en modo Mole de Trompa. Conmigo desquitó las expresiones racistas que ella y su parentela han sufrido históricamente. Le pareció que yo tenía que pagar los malos tratos que ha sufrido desde la más tierna infancia en el más cruento Bronx.
Si ya murió, ella y mi tío Melchor deben haber hecho buenas migas a 200 grados Fahrenheit bajo suelo.