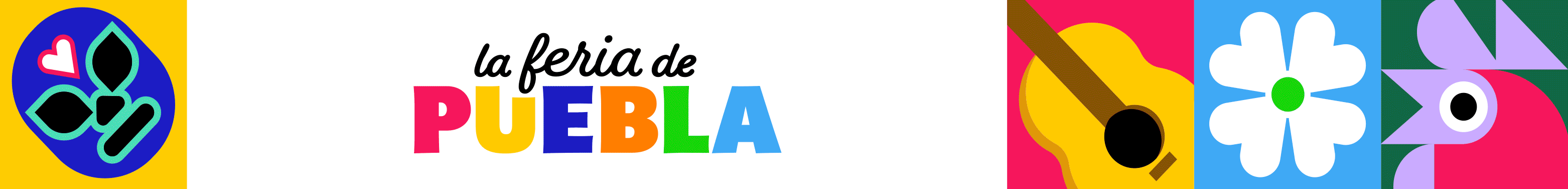Por: Alejandra Gómez Macchia
Cuando llegué a vivir a la ciudad de Puebla, las vecinas le recomendaron a mi mamá inscribirme a un famoso colegio de monjas para “niñas bien”.
Mi madre, que en su niñez y adolescencia asistió a uno de esos colegios, de pronto se sintió atraída con la idea. Finalmente ir a esa escuela no sólo me daría a mí la oportunidad de estudiar con monjas (como ella), sino que aparte le haría a ella el menudo favor de encontrar amigas nuevas.
Fuimos a visitar las instalaciones, y de entrada a mí no me gustaron.
Odié el uniforme y los horrorosos zapatos cafés que se imponían.
En el patio, a la hora del receso, sólo veía cabezas rubias: algunas naturales, otras medio pintadas. Era una escuela para niñas bonitas y para niñas güeritas (y yo no era ni lo uno ni lo otro) así que saliendo de la institución le dije a mamá: gracias, no.
Entré a una escuela normal de niños y niñas normales. Una escuela a la que asistían desde el hijo burro del gobernador hasta el hijo prodigio del intendente del colegio. Ahí fui feliz durante toda mi vida escolar.
Algunas de las niñas de ambas escuelas nos encontrábamos en fiestas externas, y los chismes que contábamos nosotras –las de la escuela ordinaria– eran bagatelas comparados con los chismes que surgían en los pasillos del colegio de “niñas bien”.
En una ocasión me tocó escuchar que una alumna del otro colegio, hija de un empresario importantísimo de la
ciudad, casi caía muerta en el baño escolar porque la tarde anterior sus amigas la habían acompañado a realizarse un aborto a una clínica inmunda.
La muchacha, que cursaba el segundo de prepa y tenía dos meses de embarazo, entró al baño junto con otras amigas y vio cómo el retrete del sacrosanto recinto de mojas se inundaba con su sangre.
Al contemplar horrorizada el aparatoso incidente, una de las alumnas fue donde la directora y esa directora mandó a la monja más severa a resolver el problema.
La monja severa cogió a la alumna que yacía en un charco de sangre, y en lugar de consolarla y prestarle ayuda, le propinó un sermón judeocristiano sobre el castigo eterno que tendría que purgar en el infierno por haber matado a un bebé. Acto seguido, llegó una monja menos tirana y más consciente, y condujo a la chica hacia la enfermería.
Una vez que llamaron a los padres de la menor (que llegaron casi de incógnito a recoger a su deshonra), se dirigieron hacia la dirección para firmar la baja de su hija en la escuela.
Sólo después de eso se llevaron a la muchacha para que fuera atendida por su médico de confianza. Un médico que, por unos cuantos pesos, acabaría el trabajo mal hecho que le hicieron la tarde anterior en la clínica clandestina.
Hoy esa muchacha es una mujer casada y adoptó dos hijos. Nunca pudo volver a embarazase porque la infección que llegó después del legrado improvisado la dejó estéril.
Su familia jamás habla del episodio en el colegio de monjas, aunque episodios como ese se siguieron repitiendo con menor y mayor grado de gravedad.
Esto sucedió hace más de veinticinco años, sin embargo, las cosas no han cambiado mucho por acá.
Día a día surgen historias como ésta: mujeres ( jóvenes y adultas) ponen en riesgo su vida al practicarse abortos clandestinos.
Algunas podrían pagar una buena clínica para practicárselos y otras podrían –si la ley lo permitiera– ir libremente a un centro de salud gratuito del Estado para que ahí, con toda la seguridad e higiene, pudieran simplemente decidir si quieren (o no) ser madres.
El debate está en la mesa desde hace mucho y no tiene para cuándo resolverse. Es un tema, ante todo moral, que se decidirá algún día justamente en uno de los escenarios más inmorales que existen: las Cámaras (alta y baja).
¿Cuántas de las diputadas y las senadoras que votan en contra se han practicado un aborto y lo callan como se calla un crimen atroz?
¿Cuántas que se autonombran “de avanzada” dudan a la hora de dar un “sí”?
¿Y la iglesia?
¿Cuántos embajadores de Dios en la tierra condenan el aborto mientras bajo sus sotanas arrodillan a niños (que no fueron abortados, pero en ese momento hubieran querido serlo) para que les practiquen sexo oral?
Nuestra sociedad está llena de críticos y árbitros morales; de esos que suelen sacar la tarjeta roja al jugador que apenas tocó al contrincante, pero que por el contrario, le regalan penaltis al farsante que se tira al piso cuando apenas le han movido la punta de copete.