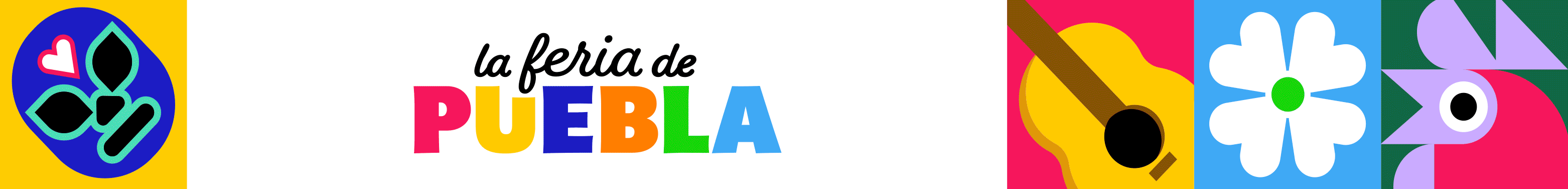por Alejandra Gómez Macchia
a todos los que nos saben #dóndestán sus hijos
Al momento de escribir este texto miro una fotografía que, curiosamente, descolgué ayer por la tarde de su sitio original para trasladarla a mi escritorio. En la imagen aparece una mujer morena, cabello quebrado y dentadura grande.
Junto a ella está una niña blanca, cabello lacio, e igual que la mujer, la niña enseña su inmensa dentadura. La mujer tiene abrazada a la niña por la cintura con la mano izquierda, mientras que la mano derecha toca su cabeza en gesto de protección. Mujer y niña se ven felices de posar juntas para la foto. La mujer soy yo. La niña, mi hija.
La foto tiene cuatro años de haber sido tomada. Hoy esa niña es una inquieta adolescente que me sobrepasa por mucho en estatura. Es, como debe ser, mucho más bella que su madre. Por mi parte noto que hace cuatro años mi cabello estaba más oscuro, pero mi piel un poco más clara. Usaba otro tipo de vestimenta distinta a la que hoy acostumbro. Llevaba un leotardo largo de terciopelo que utilizo en mis clases de danza. Recuerdo cuándo fue tomada la foto: una de las últimas veces que vería con vida a mi adorado amigo Héctor González. Después de esa sesión, mi hija y yo fuimos a comer con él y con su esposa Claudia. Fue una tarde maravillosa, como todas las que pasamos en su compañía.
Me gusta mucho esa foto. Por eso la mandé a enmarcar hace unos meses, pero justo ayer la descolgué de su sitio original y la pasé al escritorio de mi cuarto. ¿Por qué? No fue arbitrario el movimiento aunque por la noche, al verla aquí, supe que ese será su lugar para siempre. Me gusta ver la imagen pues está llena de significados, y porque, sobre todo, quiero verme así toda la vida con mi hija: juntas, amándonos, felices.
Madeleine McCann es una niña que despareció en el 2007 mientras pasaba las vacaciones de verano junto a sus padres en Praia da Luz, Portugal; la sucursal del paraíso que visitan miles de turistas ingleses para descansar. Tenía tres años, dos hermanos gemelos y unos padres amorosos. Pero la noche del tres de mayo de ese fatídico año, Madeleine se fue.
Mientras sus padres, Gerry y Kate tomaban una copa junto con el grupo de amigos que los acompañaban al viaje, alguien, una mano maliciosa y ruin, decidió que su destino cambiaría radicalmente. El de ella, el de sus padres, y el de muchas más personas que minutos más tarde, al percatarse de su ausencia, jamás volverían a ser los mismos.
Lo padres no terminarán de arrepentirse de haber confiado en dejar a los niños dormidos a unos cuantos pasos del bar de tapas, sin embargo, ¿quién podría imaginar que una niña podría desaparecer de la habitación que sólo estaba a unos metros? Cuando vamos de vacaciones lo más natural es que lo pasemos bien y regresemos a casa frescos y renovados; con cientos de fotos que nos recordarán las bondades del sol y del mar. Los nuevos amigos. Los tragos que bebimos y los extraños sabores que descubrimos. Pero para Kate y Gerry Mc Cann esa vacación representará siempre la antesala y el camino empedrado hacia el infierno, hacia todos los círculos del infierno, comenzando por el del auto-flagelo.
No perdieron su American Exprés ni su celular ni les atracaron el auto. Perdieron a su primogénita. A una niña de tres años.
Al momento de notar la usencia de Madeleine, todos los huéspedes comenzaron la búsqueda entre los alaridos animalescos de una madre convulsa. Horas más tarde, para el amanecer, ya todo el pueblo estaba pendiente y ayudando. La fotografía de esa rubiecita que tenía un lunar negro en el ojo se repartía de mano en mano. Las redes sociales estaban en pañales. Facebook tenía un año de haberse colgado de la red y el pajarito azul del Twitter aún estaba en el huevo, así que la búsqueda debía hacerse como se sabía: de boca en boca, de llamada en llamada, echando mano de noticieros de radio y tv.
El mundo es un pañuelo, pero también es una enorme pecera llena de criaturas que se mueven en cardumen, con esa densidad oscura en la cual es fácil perderse.
Los días siguientes el mundo entero sabía lo que estaba pasando en Praia da Luz. Reporteros de todas partes del globo sitiaron el apartamento de veraneo que la familia McCann rentaba en el Algarve. La policía local dio aviso a la policía británica. Cada una inició sus labores mientras los fotógrafos arremetían furiosos contra la pareja desecha que cada dos minutos se preguntaba ¿por qué? Y ¿#dóndestá?
El caso acaparó la atención de propios y extraños. Los vacacionistas dejaban la playa para ir a tomarse la foto lo más cerca del apartamento del terror, como si éste fuera una atracción turística, mientras que los lugareños abrían casetas de ayuda en sus portones y colgaban pancartas con la imagen de Madeleine que ya había dado la vuelta al mundo.
Los dueños de los periódicos nacionales y extranjeros mandaron a sus mejores plumas para obtener la historia. A sus mejores fotógrafos para poder así sacar en sus portadas la imagen más devastadora, la más impactante; esa que reflejara el dolor de los padres más allá de la geografía de sus respectivos rostros.
Hubieron portadas de concurso en el Times y en The Guardian. Los ingleses son, ya se sabe, recatados y orgullosos, y cuidaron no caer en el amarillismo, sin embargo, otros diarios de países más tropicalizados cabeceaban sus notas de ocho con frases lastimeras. El calendario cambió para todos aquellos que estaban ahí. Ya no era 3,4,5,6 de mayo. Sino: día uno sin Madeleine, día dos, día tres.
El tiempo puede ser una materia tan maleable como el cobre. Se expande y se contrae, pero no desaparece y pasar lento o rápido según el papel que se interprete en su vorágine. Para los padres cada segundo era una eternidad. Es una eternidad. Para los demás, la pérdida de la niña era eso que se llama “evento”. Praia da Luz fue un lugar tranquilo y seguro hasta ese día.
Las leyes de cada país son tan variantes como su vegetación, y deben respetarse y acatarse aunque seas extranjero, aunque estés de paso. Así pues, los Mc Cann tuvieron que adaptarse a las reglas de juego; un juego que resultó bastante siniestro cuando se iban percatando de que no había una sola pista, ni rastro de su hija.
Los testimonios, como siempre, rayaban de lo sublime a lo ridículo, sin embargo, ¿qué no haría uno estando en su lugar si hasta la más mínima pista, el más grande de los disparates pudiera darles un poco de luz?
Conforme fueron pasando los días y las semanas surgieron versiones. La policía, como toda policía, urgía culpables, más que la respuesta esencial ¿#dóndestá?
Los fiscales encargados del caso señalaron a sus sospechosos: personas que al final resultaron inocentes, pero que tuvieron que pasar por otros infiernos dantescos en medio de interrogatorios agresivos y embestidas de la prensa hambrienta de historias tétricas.
Pasó un mes. Pasaron dos meses. Tres, seis. Los Mc Cann viajaban a todas partes de Europa en jets privados que algunos magnates conmovidos con el caso mandaban para lavar sus respectivas conciencias. Esto no le gustó a la gente, ya que la cobertura del caso fue insólita, mientras en el mundo, a cada minuto, otro niño era sustraído de su familia y no había quién se enterara. ¿Sería porque son blanquitos? ¿Porque son de clase alta? ¿Porque son ingleses? ¿Porque… son unos farsantes que sólo lucran con la desaparición para hacerse de dinero fácil?
De que los hay lo hay, y eso es una realidad.
Sin embargo, ¿no estaban haciendo los McCann lo que cualquier padre haría si su hija de pronto desapareciera?
El mundo es injusto, oh sí. Es un lugar muy cruel e injusto, pensaban, quizás, miles de madres que jamás fueron escuchadas cuando sus hijos desaparecieron. Pero ese mismo mundo estaba siendo igual de injusto con los güeritos que viajaban en jet privado si nos ponemos a pensar que esos viajes, que esos traslados no era de placer. Ella, Kate, no volaba pegada a la ventanilla entra las nubes bebiendo mimosas, no, iba con la cara pegada al óvalo del vidrio mirando esa tierra aciaga, gigante, inasible, llena de carros, de gente, de mar, de montañas, pensando: ¿#dondestá?
Uno de los defectos más terribles de la raza humana es el olvido. Olvida todo. Somos criaturas de memoria y raptos sentimentales intermitentes. El espectáculo de la sangre ajena es un manjar a los ojos de los morbosos, y los buenos, la gente que ayuda, que se solidariza, pronto debe volver a lo suyo y renuncia a las causas por no ser propias. Es una ley de vida. “El tiempo lo cura todo”. Quedan recuerdos que contar en la mesa, pero pasan. No así para quien vive diariamente el drama. Aquellos que se van a la cama abrazado el oso de peluche del niño que perdieron, mientras el sueño se vuelve un estado inalcanzable que es suplantado por una marea de cuestionamientos, de porqués, de silencios, de voces que hablan dentro de la cabeza. ¿Y si no hubiéramos saldo a tomar la copa? ¿Y si hubiéramos hecho guardias más seguidas? ¿Y si hubiéramos llevado a la niña con nosotros aunque durmiera en una silla? ¿Y si hubiéramos elegido otro destino?, o mejor: ¿Si no hubiéramos salido de casa? O más: ¿Si no hubiéramos sido padres? Hasta llegar al extremo de la locura: ¿Y si no hubiéramos siquiera nacido?
Lástima que el “hubiera” no existe, aunque existe en el vocabulario y eso ya lo convierte en un lastre, en un yunque que cae sobre el cerebro y lo parte en dos.
Culpa, culpa.
El hubiera no existiría si no existiera la palabra culpa. Esa es la verdad.
La historia de Madeleine parece comenzar no el día de su nacimiento, sino el día de su desaparición. El caso dio vuelcos espeluznantes que llenaron de zozobra la televisión. La policía portuguesa tenía que dar respuestas, y como pasa siempre cuando alguien no sabe qué decir, dice cualquier cosa sin pensar en las consecuencias. Un buen día los perros que olfatean cadáveres dieron señales: ladraron como perros, y la traducción de las autoridades que urgían salir del entuerto fue: la niña está muerta y sus padres fueron cómplices. Quizás fue un accidente, pero los padres fueron.
Interrogatorios, confusión, presión. Y de pronto, la prensa conmovida se vuelve lapidaria: encabezados brutales que el tiempo no borrará: “mami la mató”. “ellos la drogaban” “la metieron en cachitos a la nevera”.
¿Quién podría parar esa masacre?
Si con la pérdida de la niña los padres ya eran unos muertos vivientes, las acusaciones los remataron y deambulaban por ahí, junto a la playa feliz, siendo los más infelices. Con las miradas de la gente sobre ellos. Con el juicio a priori de los vecinos sobre sus cuerpos famélicos. Con los periodicazos que los dibujaban como monstruos.
Y pese a todo eso, los Mc Cann tenían que echar mano de un arma poderosa que se extingue en las crisis: la fe, la ilusión.
Dentro de esa serie de versiones y perversiones, los Mc Cann decidieron volver a casa por el bien de sus otros hijos. Regresaron a su pueblo, cruzaron la puerta entre periodistas que los masacraban a preguntas. Y dentro de la casa, la ausencia de la Madeleine. La ausencia, que en mucho casos es más apabullante que la presencia.
El papel de los abogados es esencial en casos como este.
El abogado es ese tipo de personaje, como el médico, al que uno nunca quiere recurrir porque está asociado con algún problema.
La etimología de “abogado” es compleja: “ad auxilium vocatus” , que significa “el llamado para auxiliar”.
¿Cuántas vidas se trastocan, se descarrilan, se desfondan si se hace una mala elección del abogado?
En asuntos como el de los Mc Cann, el abogado tenía que ser un perro de caza y un ángel custodio a la vez. No un mercenario. No un entreguista. No un improvisado ni un alma caritativa que trabajara pro-bono.
De entre todas las calamidades que estaban pasando los Mc Cann, las tablas de salvación más importantes fueron los abogados. Porque pensaron por ellos con claridad. Porque los llevaron de la mano entre las tinieblas. Porque lograron que su viacrucis lo transitaran en libertad, aunque por dentro estuvieran aprisionados.
Lo más increíble de este y de otros casos de desaparición es la maledicencia con la que actúan algunos personajes que lucran con el dolor ajeno.
Madeleine se volvió un producto que dejaba jugosos dividendos a los impostores y a los oportunistas. Esa parte, la de los investigadores privados, es la más turbia. Es en donde uno casi pierde la fe en la humanidad.
Han pasado más de doce años y la niña no aparece. Ella y millones de niños más no aparecen.
¿Por qué aparecen los carros, las fortunas, las obras de arte?
¿Por qué se aprehenden a los políticos tránsfugas, por qué el fisco investiga y tarde o temprano recupera su dinero?
¿Qué hay con los desaparecidos?
¿A dónde van si siguen vivos? ¿Recordarán quiénes fueron?
Si bien es cierto que los niños que desaparecen no se desintegran, el sentido común dicta que por lo menos existe alguien, aunque sea una sola persona, que siempre sabe #dóndestán
Miro la fotografía que tengo frente a mí, y yo que soy panteísta, pienso que a alguien debería de agradecerle el hecho de que esa imagen se pueda repetir hoy como la sucesión de imágenes animadas que llamamos viva real. Sin embargo, anoche, después de ver el documental “La desaparición de Madeleine Mc Cann”, quedé paralizada de miedo.
Recordé el día que mi hija de perdió media hora en el fraccionamiento donde vivíamos. Ella tenía dos años, y un segundo de descuido por mi parte la hizo desaparecer. Fue subida al auto de unos vecinos que, intentando hacer el bien, me regalaron los veinte minutos más espantosos de mi vida.
Perder a un hijo es entrar a un agujero negro que succiona, como en el espacio, toda la energía, la vida como se le conoce, y dentro, no se sabe qué hay.
El día que llegué a vivir a este departamento, en esta ciudad que hoy padece la crisis de violencia más grave en su historia, asesinaron a una muchacha en la farmacia que está a escasos veinte metros de mi puerta.
Iba llegando junto con mi hija, con la niña de la imagen que tengo frente, convertida ya en una adolescente a la que no se le puede ocultar el horror. Ella supo que a unos pasos mataron a una mujer. Así como sabe que cada día, en esta bella ciudad, levantan a jovencitas y a niñas sin que las autoridades muevan un dedo.
Al escribir esto no pensaba hacer una denuncia ni tenía en mente hacer un reclamo, pero he cambiado de opinión porque ella, mi hija, está a punto de salir de casa y tengo miedo.
Todos los padres tenemos miedo de no ver volver a nuestros hijos. Y pienso en esos padres que ya pasan por eso. Algunos las encuentran muertas (en el mejor de los casos porque pese al dolor tienen certidumbre), ¿pero las que desaparecen? ¿Qué pasa? La angustia y el dolor entran junto con el cuerpo que lo sienten a una casa de espejos que los magnifica y los refleja al infinito.
Este texto no pretendía ser una consigna, pero mejor sí. El castigo de Borges fue hacer oídos sordos a los temas políticos, cuando tuvo que fijar cierta postura.
El que escribe narrativa no puede llevar una vida alterna de ficción.
Claudia Rivera Vivanco es hoy nuestra alcaldesa y no ha puesto toda su atención al problema de los levantamientos, los feminicidios y las desapariciones.
En vez de hacerlo achaca responsabilidades y sale a desgastar un discurso legítimo contra la violencia de genero para orientar la atención a otra parte. Y califica de misógino al crítico. Y da un rodeo y nunca llega.
Y mientras eso pasa, cientos de padres en esta ciudad se preguntan: ¿#DÓNDESTÁN?