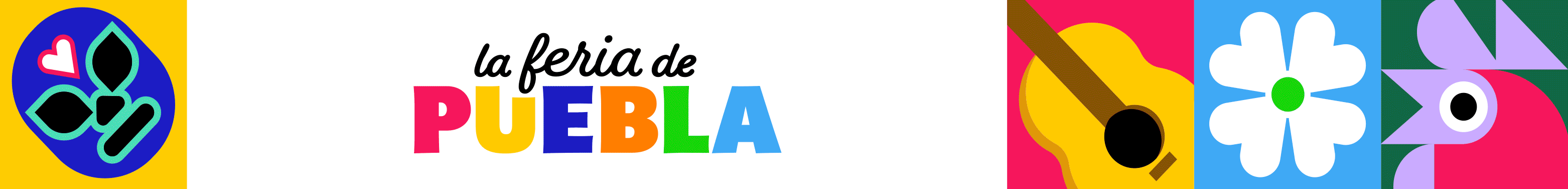por Alejandra Gómez Macchia
Las alarmas se encendieron en casa el pasado miércoles, hace más de una semana. Llegué de noche y Elena me recibió hundida en un mar de lágrimas. Le pregunté qué le pasaba…
Víctima de un pequeño ataque de pánico me dijo que había estado en contacto con una persona que había dado COVID positivo.
Yo, una paranoica de marca, tuve que respirar profundo y calmar a la niña quien, sobre todo, estaba preocupada por mí y porque su abuela había estado en casa el día anterior.
Las madres poseemos un instinto que de pronto brota en aras de devolverle la tranquilidad a nuestro cachorro, aunque por dentro estemos aterradas. Hay que saber conservar la calma en esta clase de eventos, y así lo hice.
Le dije: “bueno, ni hablar, si te contagiaste y eres asintomática puede ser que ya me hayas contagiado a mí e incluso a tu abuela, sin embargo, nada podemos hacer más que hacer algo: llamar al médico, comentarle el caso y acudir mañana a un laboratorio a sacar la prueba. Deja de llorar. Un día nos moriremos todos. De hecho vivir es estar perpetuamente desahuciado”. Pobre niña, qué culpa tiene ella de tener una mamá adicta a Cioran. Uf.
Lo dije como si no me hubiera afectado el trancazo del informe. La niña comenzó a experimentar una mezcla de miedo, pero ante todo un sentimiento de culpa. “¿Culpa de qué?, le pregunté. Estamos todos amenazados. Tú no tienes la culpa. Nadie la tiene. Sí, me he tratado de cuidar lo más posible, y te he dicho que te cuides igual, sin embargo, entiendo que ya no te puedo tener encerrada, y que por más que uno tome medidas, este virus se puede colar por donde menos se lo espera uno. Vete a dormir y mañana vemos. Tómate tus vitaminas, tu melatonina y descansa. Y si me muero, cuidas a Lizzy y no malbarates mis cuadros”. Reí, como si fuera una broma.
No lo era…
La niña se fue a dormir y fue ahí cuando comenzó mi viaje dantesco.
Me senté en mi matt de yoga frente al espejo y comencé a respirar profundamente como si en cada respiración pudiera inyectar un poco más de vida. Me tomé la temperatura. Todo bien. Pero llevaba tres días con un extraño dolor de piernas y brazos y un reiterativo aunque intermitente dolor de cabeza que se agravó en el momento en el que sentí la amenaza tan cerca, respirándome al oído.
Para esas fechas había entregado a un editor el libro sobre COVID que coordiné con varios médicos. Recordé cada uno de los textos, traté de entrar en razón y no comenzar a sugestionarme. Yo era, según lo que había estudiado, una persona sospechosa, en tanto mi hija era el contacto. Dos figuras diferentes dentro de esta trama pandémica.
Como buena mexicana valemadrista no me había vitaminado lo suficiente, jamás dejé de fumar y mi alimentación distaba mucho de la recomendada a partir de que esto se empezó a propagar. No tengo comorbilidades, pero sí una adicción fuertísima al tabaco y una cabeza capaz de llevarme al colapso con su capacidad de somatizar y de inventarse padecimientos hasta presentar síntomas tan reales como los reales.
Esa noche me acosté y traté de distraer mi mente poniéndome a ver una telenovela chabacana de la televisión abierta. Caí dormida rápidamente debido a la pastilla de melatonina que me tomé minutos antes. Sólo escuchaba a lo lejos los pleitos de la pareja de enamorados que es separada por una familia rica y malvada que no puede concebir ese amor. La tele, siempre he pensado, es un gran auxiliar para la evasión.
A las tres de la madrugada me despertó una sensación desconocida; si bien mi respiración era normal (algo mormada por el tabaquismo) la almohada, las sábanas y la pijama estaban empapadas en sudor. “Ya me cargó la chingada”, pensé. “Esto es fiebre acá y en China”. Bajé a la cocina en donde había dejado el termómetro y lo puse en mi axila. Un minuto más tarde el indicador del artefacto decía que no, que mi cuerpo estaba en los sanos 36 grados. “Esta porquería no ha de servir”, espeté mientras subía temblando de miedo la escalera luego de haberme cambiado la playera húmeda por una seca. Repetí la operación con las sábanas y la funda de la almohada.
Me bebí lo que restaba del té de jengibre que me había preparado antes de ir a la cama y volví a la telenovela. Sin embargo, el miedo se había sitiado ya en mi epidermis y aún faltaban muchas horas (un par de días de hecho) para que las pruebas que hiciera a la mañana siguiente me confirmaran o descartaran la sospecha, entre tanto yo tendría que disimular muy bien frente a mi hija un valor que no tenía. Temía por mi vida, pero también por la vida y la salud de mi hombre, al que había visitado la tarde anterior. Él, pensé, es una persona con mucho mayor riesgo (tiene 62 años) y no podría con la culpa de que algo pudiera pasarle.
La culpa, la culpa…
Esa palabra jamás ha existido en mi vocabulario. No está en mi espectro de lenguaje. Simplemente, como no creo en el pecado, tampoco en la culpa, pero estaba ya transitando por esos caminos.
La prueba es un horror: el largo hisopo que te introducen en ambas fosas nasales te hiere y uno siente que le desprenden parte del cerebro con su punta. Es una intervención violenta que te hace lagrimear hasta perder el foco. Lo mismo el hisopo que entra por tu boca hasta producirte molestas arcadas.
El médico que tomó la muestra me pasó a hacer una revisión: midió mi nivel de oxígeno. Estaba un poco bajo, pero no para alarmarse… veinte años de tabaquismo no son gratuitos, pensé. Pero no estoy tan jodida como para que me internen. Mi sístole y diástole normales. Pasé la prueba de esfuerzo y respondí con toda sinceridad las preguntas protocolarias: fumo demasiado, como a deshoras: mucha res, mucho cerdo, mucha fritanga, pocas frutas y verduras; nunca desayuno y hasta antes de la pandemia bebía copiosamente, ¡como los grandes! No diabetes, no hipertensión. Estoy a punto de llegar a los 40 y pues sí… confieso que he vivido, y he vivido bien, sin limitarme en grasas, desvelos, corajes, alegrías, depresiones, pasiones.
En tanto el médico me despachaba mi ánimo fue minándose a pasos agigantados. Cierto: levaba ya una racha extraña de depresión y ansiedad; arremetía contra las injusticias de la vida y contra el maldito virus que me había arrebatado tiempo para pasarlo con mi hombre, con mi familia, sin embargo, hasta ese día me había sentido exenta de la catástrofe.
Saliendo del laboratorio, manejé en silencio. A mi hija también la habían sometido a todas las pruebas, aunque ella sabía bien que su caso, de presentarse, sería mucho más leve, según las estadísticas.
Gracias a que el dueño del laboratorio es mi amigo, pudo aventajar tiempo para recibir el resultado; de 48 horas en el limbo, pasé a 24. Pero esas 24 horas bastaron para meterme en una espiral demencial. Lo síntomas persistieron y cambiaron conforme volvía a releer los informes médicos que estudian los patrones de conducta de la enfermedad.
Ya en la tarde, en lo que me embebía en el romance de la recolectora de café con el patrón de la hacienda, e intentaba no pensar y no sugestionarme, mis pies se fueron poniendo helados. Un frío de ostión abandonado en la nevera. La cabeza me explotaba.
En el momento que te vuelves sospechosa, se recomienda que el médico comience a intervenir con los fármacos que se han prescrito para aminorar los síntomas. Recordemos que esto no tiene cura hasta hoy.
No podía dejar de pensar en mi autor favorito, en Thomas Bernhard, quien vivió toda su vida desahuciado por una extraña enfermedad pulmonar. Así que, catastrofista como siempre he sido, recordaba obsesivamente sus palabras: para la desgracia de los enfermos, los médicos que nos atienden tienen que jugar muchas veces con suertes de adivinación.
Confío ciegamente en Héctor, mi médico, pero también estaba consciente que todos los tratamientos incorporados hasta ahora no son infalibles.
Surtí mi receta como si la prueba hubiera dado positiva. Para ganarle la primera batalla al COVID es necesario aventajarle al tiempo. Y como no me asustan los efectos secundarios de ninguna droga, me tomé todo lo que me recetó, que había sido lo mismo que le había prescrito a varios enfermos confirmados de Covid y ¡habían sobrevivido sin llegar al hospital!
Siempre he pensado que para que cualquier medicamento surta el efecto deseado, el paciente debe confiar en su efectividad, así que por más raras que parecían las fórmulas (uno de esos medicamentos era un potente fármaco con el que se desparasitan hasta a los animales), seguí las instrucciones y me las tomé conforme la receta.
Lo más difícil en estas circunstancias es notificarles a tus amigos y familiares con los que has tenido contacto, que eres “sospechoso”.
Yo sinceramente no me sentía sospechosa. Estaba gravemente enferma. Tenía los síntomas, que se magnificaban conforme pasaban las horas.
Culpa, culpa, culpa.
Y cuando comunicas el tema de inmediato irrumpe otra tremenda sensación: el rechazo.
Un rechazo involuntario, obviamente, pero patente desde el momento en el que tu interlocutor comienza a cambiar a un tono más grave sus cuestionamientos.
La indicación fue, resultara positivo o negativo, que debía aislarme, en caso de positivo, casi un mes. Negativo, una semana o diez días.
Llevaba ya un tiempo padeciendo los estragos de un encierro parcial; ahora bien, imaginar que a partir del resultado el encierro sería total y con la agravante de no saber cómo evolucionaría la infección, fue el catalizador de mi colapso nervioso.
Pensé, pensé, cuántas veces pensé y sentí culpa (de nuevo ese mal) de haberme pasado las últimas dos semanas tiradas en el sillón deprimida y acosada por fantasmas inexistentes, o en su defecto, combatibles.
No, señoras y señores, no me iba a morir de amor o de deseo o de hambre, moriría del pinche coronavirus; sola y con la tribulación de haberme llevado entre las patas a mi pareja y a mi madre.
Las personas que se enteraron de que estaba bajo sospecha, no lo externaron, pero de alguna u otra manera experimentaron coraje y miedo. ¿Infundados? El segundo no, el primero sí.
Finalmente llegaron los resultados.
Antes de abrirlos yo me encontraba ojerosa, agotada, abatida, preocupada, meditabunda.
Mi coronavirus avanzaba, según yo, a pasos cortos pero constantes y me veía dentro de poco en una unidad de cuidados intensivos; a punto de dejar este mundo y de dejar a mi hija y a mis familiares con la pena y aparte con una deuda atroz de millones de pesos.
Por mi culpa, por mi gran culpa…
Negativo.
Pero, aunque el laboratorio es de lo más confiable y la prueba no es de las “rápidas” y tienen un gran porcentaje de efectividad, todavía pensé que estaba mal el resultado y que yo ya estaba muriéndome de COVID.
Así transcurrieron tres días más después de que el médico me pidió que suspendiera el tratamiento.
No negaré que mi angustia bajó al 50% pero no desapareció.
Es más, no ha desaparecido ni creo que desaparezca hasta que me dé y la libre o cuando haya una vacuna confiable.
En lo que eso sucede, seguiré muriendo un poco cada día, no de COVID19, sino de aprensión.
Y no. Estar enfermo de aprensión no es una comedia de Moliére.