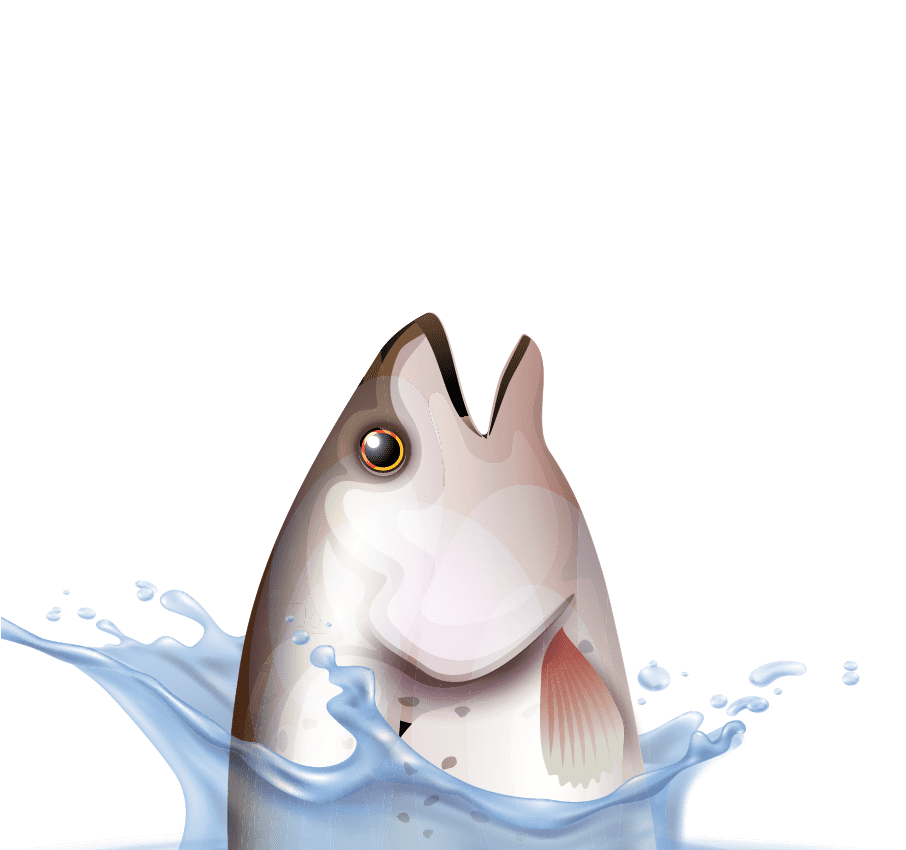Diario de la cuarentena
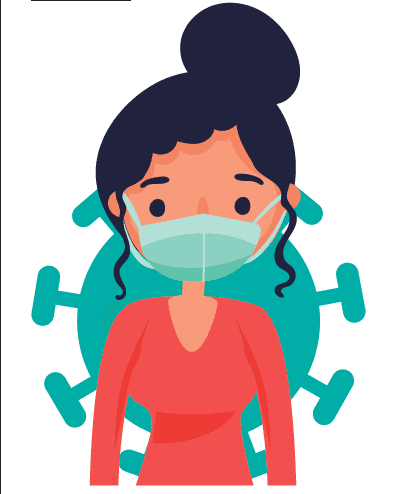
COVID, ya llévame
Por Alejandra Gómez Macchia
Ava está loca. Debí saberlo antes de casarme con ella, pero tenía un culo espléndido.
A pesar de que ama a los animales, se los come y usa sus pieles. Nuestra casa parece la guarida de un taxidermista. Un día quiso comprar un cerdo como mascota, pero eso sí lo impedí.
Ava jura que, si ella viviera en China, sería asidua a los mercados de murciélagos y ratas. Es muy contradictoria: adora a los animales, pero se los come con la mayor vileza; como decía amarme a mí y poco a poco va matándome.
Hace unos días me levantó y dijo: “Escucha: Putin (ese papito) ya dio la orden de soltar 500 animales salvajes a las calles para evitar que la gente necia salga. A mí no me dan miedo los leones, si sabes, ¿no? ¿Lo sabes o no, pendejo?”. Fantaseé con la idea de tomar mis ahorros para darle un boleto a San Petersburgo y que un oso se la tragara, pero empecé a toser sin parar. Temo que el plan “oso loco” no será viable, y lo peor es que nadie notará mi muerte. Dirán: tifoidea. Ava es capaz de disecarme para joderme de nuevo.
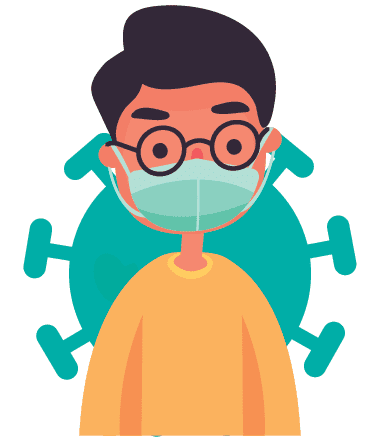
El gran poema
Por Mario Galeana
Eso era lo que necesitaba su poesía. La soledad, el encierro, ¡el bendito silencio!
En busca de asideros, recordó que Shakespeare escribió El rey Lear durante el confinamiento por la peste y que a Ginsberg le bastaron dos días de encierro para crear Aullido.
Entonces supo, con la certeza de que tenía cinco dedos en cada mano, que en 50 años otros sabrían que él, él de entre todos los hombres, había escrito el gran poema del último siglo.
Desconectó la radio, el Internet y los teléfonos, y esperó a que ese animal caprichoso se posara sobre la página. Pensó en el fulgor de los cometas y en el profuso alarido de la guerra, pero cada imagen le parecía fútil para su obra.El tiempo anidó en su escritorio y las ventanas se tapiaron con el polvo. No supo del fin de la pandemia y, cuando los amigos llamaron a su puerta, permaneció quieto. Por las noches, una luz amarilla oscila en las ventanas. En el vecindario saben que no es más que el poeta que escribe, escribe, escribe, sigue escribiendo su gran poema.
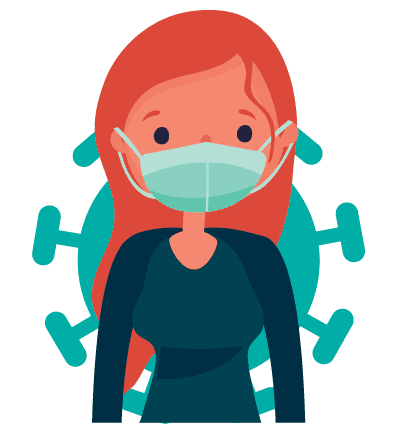
A la bella durmiente (Región IV)
Por Montserrat Moreno
Esta es la historia de una princesita que nació “dormida” (como la mayoría de nosotros). Muy parecida a los cuentos de Disney nada más alejados de la realidad. Se llamaba María y había creído en ellos, hasta que le cayó una maldición llamada “cuarentena»… María era muy obediente porque no pensaba por sí misma. Estudiaba mucho por lo que no tenía sapitos a quien besar, pues le habían contado ese “cuento” de que si se preparaba mucho iba a ser muy exitosa. Un día conoció a su “príncipe azul” y dejó todo para casarse (aquí valdría la pena meterle un zape).
Tuvieron tres hermosos hijos y un bonito matrimonio (en su cabeza), hasta que una noche el mayor de sus hijos falleció sumiendo a María en un profundo dolor… si antes estaba dormida, después de esto quedó noqueada, muerta por dentro… al igual que su matrimonio.
Así pasaron los años cuando le cayó una “maldición” (muy culera) a su pueblo: todos tenían que estar resguardados por “cuarenta” días dentro de sus casas. Este encierro la despertó, de un putazo, para entrarle a sus duelos no cerrados y agarrar al pinche toro por los cuernos. Comenzó a vivir cada día sin pensar en el futuro incierto, o en su pasado, recalculando su vida para cuando esto tenga…
¿FIN?

Todos contra el viejo
Por Miguel Maldonado
Ninguno de los nietos sabe a quién se le ocurrió primero, piensan que fue a los tres al mismo tiempo, como si la idea les rondara por la cabeza esperando la menor insinuación para atreverse a hacerlo.
No recuerdan a quién se le ocurrió primero porque nunca nadie lo propuso, los peores delitos se cometen sin plan maestro. Thomas de Quincey nos mostró el parecido que hay entre el arte y el crimen: los crímenes más cruentos inician ingenuamente, así como el artista ignora en qué acabará su lienzo, en qué su cuento.
Quizás lo que inició esta desafortunada historia, aunque no se crea, fue una buena acción, cuando los tres nietos le pidieron al abuelo que se encerrara en casa y que ellos se encargarían de llevarle las provisiones y de cubrir las necesidades del negocio. El abuelo, viudo hacía quince años, se encerró en su casa y los nietos se turnaron para entregar las provisiones en la puerta de la calle.
Fue quizás la crisis económica que había afectado a los tres nietos la que los orilló a vender uno de los inmuebles del abuelo: “Cuando terminé todo esto él lo comprenderá, le explicaremos que la pandemia nos ha dejado en la miseria y que era la única manera de salir adelante, por su bien y el de toda la familia”. La venta de los inmuebles fue quizá el principio de todos los males que padecería el abuelo.
Habían acordado mantener encerrado al abuelo durante esos años, ya se había acostumbrado a estar recluido y se conformaba con sus libros, con saber que sus nietos seguían vivos y que nadie de la familia había enfermado: “sería una gran ironía que si el Covid no lo ha matado lo mate ahora el susto de saber que ha perdido sus bienes, sus negocios y que su propia casa está hipotecada.
Se cumplían ya tres años y por primera vez se preguntaron si debían dejar salir al abuelo, esos ataques de tos que lo ahogaban por las noches y los vómitos de sangre que él les describía del otro lado de la puerta los hacía pensar que el abuelo necesitaba ver a un médico, sin embargo “su salud peligra aún más si sale y se entera de la verdad”. Para evitar que se saliera de la habitación, uno de ellos lo encerró bajo llave. No se sabe quién lo propuso, pero con certeza esta fue la decisión que desencadenó su desgracia.
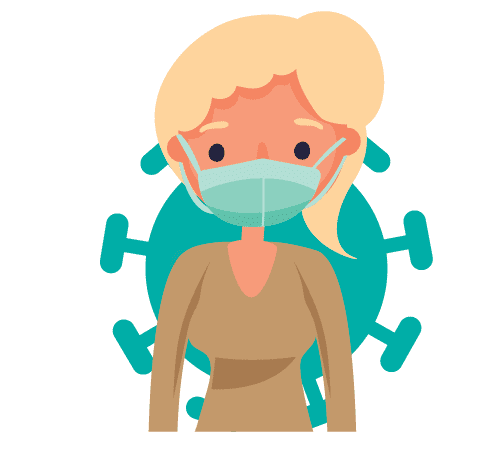
Las cosas volvían a nombrarse con los dedos
Por Celina Peña
Habían pasado apenas 100 años desde que la peste del insomnio obligó a los habitantes de Macondo a encerrarse en sus casas blancas, cada una hecha de adobe, con las puertas de madera cerradas a piedra y lodo.
En las calles polvorientas ya no quedaba ningún Buendía que les recordara los tiempos de la tragedia. Ahora era un pueblo bullicioso con banquitas en las terrazas para mirar los atardeceres tomando Té chai y para posar acurrucadas en las selfies.
Ni los descendientes de Pilar Ternera hubieran añorado que en aquel pueblo recóndito que algún día acogió a gitanos, revueltas y días de dengue por la desgracia de las compañías plataneras, tuvieran que encerrarse de nuevo.
La pandemia de Covid-19 había llegado para confinar de nuevo a los hijos de Macondo, acompañada de los cientos de Melquiades, mercaderes de sus baratijas: desde menjurjes mágicos para la inmunidad hasta conjuros para sanear pulmones.
La enfermedad se propagó del mismo modo que las nuevas maquinitas, asombro de unos y otros. Allí estaban los ipods, las tablets y el internet, que en nada servían para curar al mundo de la pandemia.
Quién iba a pensar que Aureliano Buendía evitaría el pelotón de fusilamiento gracias a la pandemia que arribó el día en que las cosas volvían a nombrarse con los dedos.
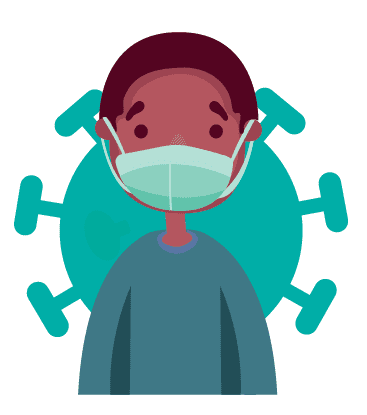
Nunca jamás
Por Ignacio Juárez Galindo
Nunca he visto a mi vecino. Sé que alguien vive allí porque todos los lunes un hombre enjuto deja un par de bolsas repletas de víveres al pie de la puerta. Alguien, en algún momento, las mete.
Sé que alguien vive porque todos los días, a las 10 am, se escapan de los muros las notas sincopadas de Miles Davis.
Una vez, en una junta de condóminos pregunté por él. Todos se miraron a los ojos e ignoraron mi pregunta. Me miraron extrañamente. Quedé perplejo.
Salvo por la música, en todo el día no se escuchaba ningún ruido. Llevo más de un mes encerrado por la cuarentena. Un día caí en cuenta que la morada irradiaba una tranquilidad casi mística. Pensé en la afortunada existencia del inquilino. Para él no existía pandemia. Su vida no cambió absolutamente en nada.
Todo marchaba bien hasta el pasado 17 de abril cuando, a las 7 de la noche, se filtró un zumbido casi imperceptible proveniente de esa casa. Al día siguiente no hubo Miles Davis. Llevo días sin dormir. El apetito se me ha ido. El Covid-19 no tiene ningún significado para mí. El zumbido se alojó en mi cabeza y logré, no sin mucho esfuerzo, descifrar una palabra y al hacerlo inició su repetición infinita en mi mente.
Horrorizado, el lunes 20 hallé frente a mi puerta un par de bolsas repletas de comida. Muerto de miedo cerré la puerta violentamente. No he vuelto a abrirla, pero todos los días observo, a través del ojo de pescado, que siguen ahí. Ya no hay sonido en la casa de mi vecino. En mi caso viviría en un silencio casi místico de no ser por el zumbido que no cesa. Sé que intenta decirme algo, pero no logro entender qué significa la repetición infinita de “jamás, jamás, jamás”. Tampoco hallo explicación de por qué un cuervo ha venido a morar al pie de mi ventana.
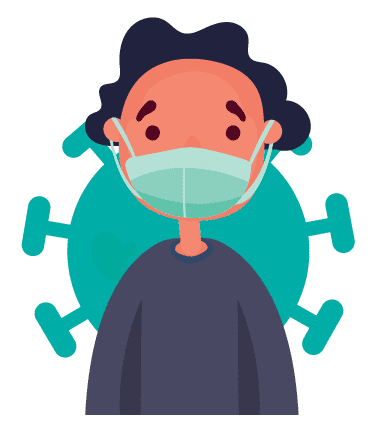
Bartlett, el conspirador
Por Mario Alberto Mejía
El día 1 de mi cuarentena fue como llegar a una casa nueva. A una casa que no conocía. Una casa fantasmal con dos perritas y una gata experta en abortos.
Me vieron entrar y practicaron una indiferencia tal que me hizo pensar que los animales domésticos son más inteligentes que nosotros.
El día 10 descubrí una fuga de agua al subir a los tinacos. Nunca había subido antes. Lo hice un poco por ocio, por no saber qué hacer en un día tan largo. La cisterna se vació y no pedí los 10 mil litros que se requieren para llenarla. El día 20, monsieur Bartlett me cortó la luz.
Pensé que también lo había hecho por ocio. A su edad es difícil evitarlo. El día 35 me quedé sin gas. Recurrí al microondas. Imposible. No había luz. Ese día vi que tampoco tenía internet. Sin energía eléctrica, sin gas, sin agua, sin WhatsApp, descubrí que era un hombre de Neanderthal vagando en un jardín con la hierba crecida. El día 40 abrí el refrigerador y hallé al abominable hombre de las nieves al lado de jamones y tocinos echados a perder. Se veía tranquilo pese a la hediondez que lo cubría.
Hoy, en el día 50, me sorprendí en una animada charla con mis perritas. Ellas tienen una teoría conspiratoria del Covid-19. Juran que Bartlett armó todo esto para poder vender ventiladores a precios lujuriosos. El hombre de las nieves y mi gatita estuvieron de acuerdo una vez que se los comenté. Qué malo es Bartlett, concluí.
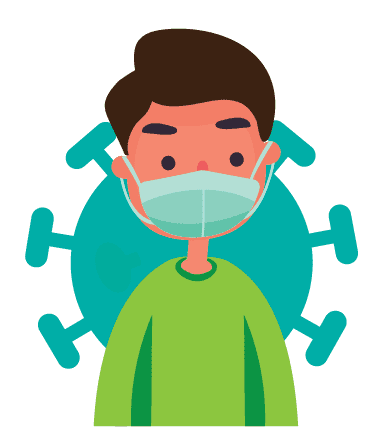
Jueves
Por Óscar González López
Agito en mi mano dos monedas. Una es de 1963, otra de 1965. La primera, la mayor, lleva acuñado el busto de Morelos de perfil. Valía 1 peso. La segunda –20 centavos– tiene una vista de la Pirámide del Sol.
De Adolfo López Mateos a hoy, la moneda se ha depreciado un 80 por ciento, dice la página que consulto. Inflación constante, devaluación, recesión. De Salinas para acá, se han privatizado la telefonía, la banca, las playas y en algunos lugares, el agua.
Cada sexenio es otra dentellada al cadáver: de 2008 a la fecha, 2.9 millones más de pobres siendo periferia en las esquinas del centro. La moneda de 1 peso contiene plata y está en buen estado: todos los elementos decorativos son bien distinguibles.
La de 20 centavos, sólo un poco más deteriorada, también guarda muy buen estado de conservación, según la página que consulto, la cual cotiza las piezas en moneda extranjera. La pirámide de Teotihuacan podría valer 500 euros. Morelos, unos 120.
En fin. Este año no tendremos estaciones, sino fases.

Historia de dos ciudades
Por Enrique Huerta Cuevas
Érase una vez un país en el que sus habitantes vivían el sueño de un agorafóbico: temían salir de casa, el menor contacto con extraños les generaba tensión, miedo y daban unos pasos atrás cuando alguien se acercaba; se cubrían el rostro con caretas de todos los colores e imaginaciones posibles y, sobre todo, temían pronunciar palabras. Es curioso, en todas las culturas del mundo algo tienen las palabras que resultan siempre peligrosas. También se cubrían las manos y en los rostros portaban unas armaduras traslúcidas que alguna magia tenían pues se reflejaba la cara de quien la veía. Eran como guerreros con armaduras extrañas que se enfrentaban a dragones, demonios, molinos de viento… sólo que éstos monstruos eran tan diminutos que no podían verse, muchos le llamaban Covid-19, ¿no te parece un nombre muy extraño para un monstruo?
Esos hombres vivían en la sociedad posindustrial y a todo le ponían números, incluso a sus monstruos.
Un día un guerrero le preguntó a otro:
“¿Qué es lo que nos da tanto miedo?” Tras un breve silencio, respondió: “Tememos perder a los nuestros, dejar ir las cosas”. La respuesta era válida, todas las respuestas siempre son válidas, la escuela es el único sitio donde enseñan lo contrario. Pero no lo dejó satisfecho, no sería la primera vez que la validez es origen de las mayores insatisfacciones. El otro guerrero razonaba distinto, para él lo aterrador de su lucha no
era perder sino estar, estar consigo mismo.
No lo culpo, pocas personas se tienen a sí mismos. Necesitaba la ayuda de las calles, el sol de las playas, perderse en la banalidad de las cosas para seguir construyendo la sombra de quien creía ser.
Un buen día el monstruo se fue. Dijeron que acabaron con él, pero yo creo que se marchó porque no encontró interesantes a los hombres y fue en busca de otras aventuras. Lo cierto es que desde entonces ese gran país se dividió en dos ciudades: en una habitaban todos aquellos que temían perder y que desde entonces valoraron más que nunca a lo que realmente amaban; los otros… ¿realmente importa qué pasó con ellos?

Martha y las sillas
Por Pablo Íñigo Argüelles
Estoy a punto de comprar dos sillas de playa al dos por uno en un sitio web de saldos chinos. Llámenle locura, pero en medio del encierro, esta oferta apareció como una luz ante el vacío matutino que me aqueja últimamente al despertar.
Sólo pienso en que cuando el paquete sea entregado, cogeré el teléfono y la llamaré de inmediato.
Le diría algo así como:
Compré dos sillas de playa y quiero estrenarlas contigo, Martita.
Aceptaría sin dudarlo, me ha rechazado invitaciones menos suculentas. Iríamos a Alchichica, Sábado de Gloria, itacate de sándwiches húmedos y un radiecito de pilas para hacer atmósfera.
Durante el camino yo tentaría el terreno, ella se sonrojaría.
Llegaríamos pasadas las doce y Martita soltaría un suspiro de emoción al ver la laguna aparecer al fondo del camino de tierra, ¿sabías que estamos en el cráter de un meteoro, Martita?, y con los ojos de una niña que ha descubierto el fuego tomaría mi mano y juntos meteríamos primera antes de ir cuesta abajo. Desplegaríamos nuestras sillas de playa a la orilla y le sacaría fotos, le sacudiría los rescoldos salinos de sus pies rechonchos, bromearía sobre el turquesa inexplicable del agua intentando decir algo como mira, te traje al mar Caribe, nos lanzaríamos piedritas, esperaríamos la caída del sol mientras le digo frases robadas de una novelita erótica.
Le contaría que esto de las sillas fue un milagro de los algoritmos mientras intento algo con su pelo: dos sillas de playa color cayena por el precio de una con envío gratis desde China, Martita: ¿no es esa la señal ineluctable de nuestra eternidad compartida.?
Doy click en Comprar Ahora.

El espejo
Por Guadalupe Juárez
El espejo se rompió y vi en los trozos dispersos en el suelo de mi habitación varias versiones de mí.
En los pequeños, vi a la niña que jugaba con barbies y su casita rosa de dos pisos, daba ternura con esa mueca como sonrisa, pero la opacaba el ceño fruncido en su frente.
En los que superaban el tamaño de la palma de mi mano me veía de adolescente, una muy ñoña que se la pasaba escribiendo historias irreales de sus propios amigos y situaciones chuscas de ella misma, su mirada es triste.
Y en el más grande, en el que quedó colgando del marco negro rectangular, me veo como soy ahora.
Cuánto había envejecido que se asoma un mechón de canas que hicieron que me pasara observando y recordando por qué no las he pintado.
¡Esos hilos blancos se ven tan mal en mi cabello castaño!
Se ven mal mis ojeras, el ceño fruncido, las cuatro paredes de esta habitación de color crema, la tristeza en la mirada, el encierro por la pandemia, el buró junto a mi cama, las sábanas cafés, todas esas versiones de mí y el maldito espejo roto con los pedazos sobre el suelo.

Juego de shooters
Por Mario Martell
El videojugador disparaba contra los zombis. La pantalla resplandecía con cada acierto.
El francotirador se agazapó. Con fuerza jaló el gatillo hasta que el disparo dio en el blanco.
Un chorro de sangre florecía mientras aumentaba el puntaje.
En la mira telescópica los zombis parecían cíclopes, bulbos inhumanos a punto de reventar. Otros buscaban ocultarse en la galería desvencijada para escapar por una escotilla en el fondo del edificio.
Al tercer disparo, el francotirador sintió que lo recorría un escalofrío, luego un golpe seco en sus muslos.
La explosión lo arrojó a varios metros de la entrada a la galería.
“¿Nos conocemos?”, creyó escuchar una voz.
Se sintió atenazado, y antes de voltear hacia la fuente de la pregunta, entre brumas, pudo identificar la sala de su casa, como nunca la había visto.
“Ahora, estás con nosotros”, se sobresaltó al percatarse que ya conocía ese lugar.
Añoró su vida monótona. El sonsonete del pasillo de su departamento lo ilusionó. Pero ya era imposible retornar.
Era un aldeano más, perseguido en el otro lado de la pantalla.
Sintió alivio de pertenecer a ese mundo donde el virus ya no lo alcanzaría.

¿Y si todo volviera a comenzar?
Por Jaime Carrera
Abril de 2020 ha sido hasta ahora el mes más largo de mi vida. Más largo que los festejos decembrinos del 98, cuando llegó la primera ausencia familiar, no por fallecimiento sino por decisión propia.
¿Abril? Qué más da, aún falta mayo y junio. ¡Maldito coronavirus!, me repito todos los días, una y otra vez siempre frente al espejo mientras hago una recapitulación de mi vida.
En una especie de diario que contiene letras bañadas de tristeza y felicidad, como nunca antes, conozco y reconozco otra parte de mí que evoca a los viejos desamores, a las verdades y las mentiras.
Suspiro. Me digo que todo volverá a la normalidad en ¿julio, agosto, septiembre u octubre? ¿Hasta 2021? Suspiro de nuevo ¿A la normalidad? ¿De verdad quiero que todo regrese a la “normalidad”?
Los pensamientos se desbordan de las hojas del diario. Recuerdo la Navidad del 98. Cada historia, cada beso y cada sorbo de alcohol, cada fracaso y las ausencias. Esas malditas ausencias.
¿Y si todo volviera a comenzar?

Emma y los días de guardar
Por Patricia Estrada
En una ciudad vivía una niña introvertida pero muy amorosa con sus padres y hermanos. Desde chica, Emma fue determinante, disfrutó su infancia, pero le tocó madurar muy rápido; aún un así, soñaba con su príncipe azul.
Le tocaron tiempos difíciles, pero siempre valoró los esfuerzos de sus padres por pagar sus estudios. Eso la llevo a buscar una beca en la universidad y, después, conocer el mundo de la radio.
La primera vez que Emma pisó una cabina de radio, se enamoró de la palabra y despertó su vocación de vida.
Luego de varios tropiezos y aprendizaje profesional, la jovencita veinteañera poco a poco renunció a su timidez y dudas internas.
Un día, cuando en su vida todo marchaba bien, despertó agitada por una extraña pesadilla. Soñó que un virus provocaba enfermedad, muerte, encierro temporal y lejanía con sus seres queridos. Se levantó con el ánimo de sacudirse el mal sueño, pero ni el café de la mañana pudo quitarle la duda en la cabeza: ¿Qué pasaría si no pudiera abrazar nuevamente a su padre enfermo desde hace más de un año?
No se reponía del trago amargo cuando en la televisión escuchó una noticia aterradora: en China había aparecido un virus mortal, sin cura ni vacuna que protegiera a la población. Los científicos lo nombraron Covid-19 y alertaban de su expansión por el mundo. Las imágenes eran apocalípticas: ciudades vacías y gente que usaba cubrebocas.
A pesar de su angustia, manejó a la casa de su papá, lo abrazó y besó infinidad de veces, le dijo que lo amaba y agradecía sus enseñanzas. Luego de que el virus llegara a México y todos fueran confinados, su papá murió en paz.
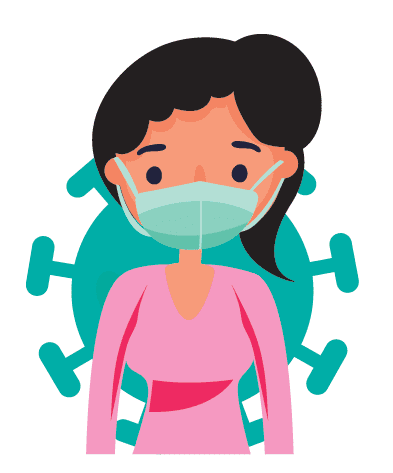
Tamarindo
Por Daniela Ramos
Emilia había vuelto a admirar aquel árbol de tamarindos, aquel que recordaba como si fuera ayer, cuando despertaba a un lado de su abuela, aquella que no hacía ni un solo ruido al pararse de puntillas e ir directo a la cocina para preparar un delicioso desayuno hecho de masa recién salida del molino, salsa martajada con jitomates asados y chiles verdes, además de un delicioso atole de chocolate.
Emilia lo admiraba, el tamarindo ya no era tan frondoso como lo recuerda, y tampoco percibía en él destellos brillantes como cuando lo veía desde su ventana, aquella en donde vio tantas cosas de pequeña, en casa de su abuela.
Ahora en el confinamiento obligatorio, cuatro años después, Emilia lo veía desde lejos, muy lejos, ahora desde otra casa, cerca pero a la vez lejana, detrás de su barda de ladrillo rojo lo veía sin frutos ya, aquellos amargos a la primera sensación pero dulces si lo sabes escoger correctamente.
Emilia se dedicaba en sus horas muertas a sentarse en la banca azul del patio y verlo con recelo y con mucha nostalgia. Ese tamarindo le recordaba justo en ese momento la fragilidad del mundo entero ante un virus, pero también le recordaba a ella, a su abuela. Pensaba que si aún viviera la enclaustraría para que no corriera ni un peligro, le haría una fortaleza en aquel patio que ya no llegó a conocer, le daría todos los hilos multicolor que encontrara para que no se aburriera, pero también le leería miles de cuentos, mientras esperaba la hora de dormir.
Todo eso pensaba Emilia cuando veía ese árbol triste sin sus tamarindos, y para no sentir esa nostalgia por el recuerdo, se paraba de aquel sitio, veía ahora los pájaros en el árbol de orquídeas que estaba justo a un lado de ella y seguía con su confinamiento, mientras tomaba un trago de mezcal y volvía al presente, sin su árbol.