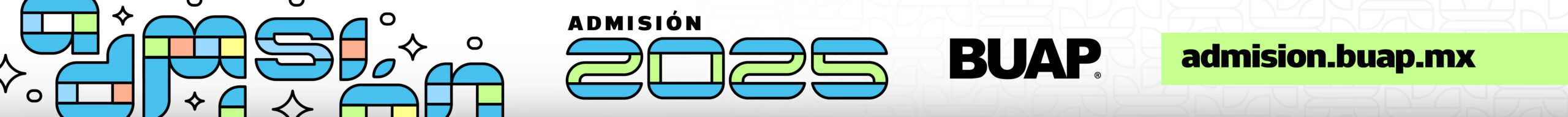El derecho de vivir en Paz (¿Por qué los chilenos sí y nosotros no?)
por Alejandra Gómez Macchia
a Sophie Anne Jadue Tremblay
Los únicos acercamientos que he tenido con Chile han sido la música de Víctor Jara y Violeta Parra, la poesía de Nicanor Parra y Vicente Huidobro, algunos versos de Neruda, el pisco saur y la presencia de Asís Jadue en mi vida.
Asís es el tío de mi hija Elena. Es el esposo de Chantal, la hermana de mi ex esposo.
Fuera de eso, sólo he visto a Chile de lejos. En noticias, en guías de turista, en publicaciones de Facebook. Pero Chile es un país que siempre me ha llamado la atención porque lo que conozco de él es maravilloso. Su jerga es complicada. Escuchar a un chileno hablar requiere muchas veces de traducción simultánea o de subtítulos, y aún así me parece francamente encantador el tono, el acento.
Durante muchos años canté canciones de protesta latinoamericana, no porque fuera parte de una peña o de la comunidad chilena que vive en mi ciudad; cantaba esas canciones porque había algo en ellas que me movían, que trastocaban un punto delicado, frágil… no sé bien qué punto sea ese, pero existe, y hoy lo comprobé.
Hace un mes que no lloraba. Y cuando he llorado casi siempre es por una dolencia de índole amorosa. No tolero la injusticia ni el desprecio ni la falta de respeto a mi poca o mucha inteligencia, pero a veces ese llanto ha sido auto inducido; lo he encontrado para usarlo de pretexto al no poder escribir algo que remueva mis entrañas. Las lágrimas que he vertido en mis últimos años han estado estrechamente ligadas a un tema de ego, pues soy de esas escritoras que usan el drama como materia prima.
Hace un mes que no lloraba. La última vez que lo hice fue porque un dolor del alma se transformó en un dolor físico. No fueron lágrimas de cocodrilo; eran genuinas. Sentí amenazada mi dicha, mi amor, mi proyecto de vida. Lloré porque me sentí burlada, minusvalorada, pero a los pocos días le ordené a mi corazón desconectarse y cedí paso al cerebro. La cosa mejoró. Dejé de llorar.
Pero hoy, 28 de octubre, algo me estrelló contra el pavimento. Algo que no tiene que ver conmigo. Mi hija está bien, mi amante está bien, mis padres, mis hermanos… Tengo dinero en el bolsillo. Gasto, como todos en mi país, más de los que tengo sin temor a que me encarcelen. Algo me estrelló contra el pavimento y no fue una mano. Fueron muchas manos, muchas voces. Manos que jamás conoceré y que no intentan perturbarme, pero lo hicieron. Manos con guitarras. Manos que iban parejas rasgando las cuerdas fuera de una biblioteca.
Guitarras, bibliotecas… ¿no es ese el paraíso? Lo es, pero quienes estaban ahí, tocando esas guitarras no lo sentían de la misma forma. Esas manos que se movían al unísono no lo están pasando nada bien. Llevan, de hecho, años pasándolo mal. Años o lustros o décadas. Muchas de esas manos que subían y bajaban furiosas desde la cuerda más grave hasta la más aguda, fueron manos que en otros tiempos tuvieron que salir de Chile. Se vieron obligadas a exiliarse al Canadá o a México o a otro lugar. Fuera de su lugar.
No hay nada peor que el exilio, dicen. Uno se vuelve un desterrado y mira siempre hacia el sur buscando el norte.
No podía creer lo que estaba viendo en la computadora. Miles de personas cantando a Víctor Jara fuera de una biblioteca, en el país que supuestamente es el modelo para seguir del neoliberalismo. El territorio que hasta hace unos días lideraba el ranking anticorrupción de toda América Latina.
Los titulares dicen, presumen: “hay 140 chilenos que concentran casi el 20% de la riqueza del país”. Y esos grandes corruptos, como todos los corruptos del mundo, son empresarios que ya están acusados de evasión o de colusión. Estos caballeros de fina estampa saldan sus faltas con multas risibles, obscenas, y van pavoneándose se sí mismos y sus trapacerías en las aulas de universidades de prestigio.
La historia nos suena conocida. México ha vivido así durante lo últimos cien años.
Hubo una vez una guerra de revolución; una de las más sangrientas y encarnizadas de la historia universal. Y luego, nada. Nuestros héroes pasaron a ser bellas estatuas. No volvió a haber otra guerra. Movimientos como el del 68 no cambiaron en mucho las cosas. Y los mexicanos tenemos una memoria selectiva. Cernimos, como la harina, los malos episodios. Nos gusta la mentira y la simulación. Es cómoda. Así nos educaron los patriarcas, con ayuda, claro, de las matriarcas. Un poco como la mujer que, por no sentir una colorada, permite cien descoloridas. El tema se puede estudiar desde el huevo, desde la familia, desde la señora que permite que la engañen y calla con tal de no armar un desmadre. ¿Y quién carajos nos dijo que no armar un desmadre es bueno?
Los chilenos saben hacerlo. Sacan cacerolas y llenan las calles de ruidos demenciales, ¡que despierte el monstruo de mil cabezas! Ese monstruo es ellos; el pueblo y no los 140 conchasumadre que tienen la plata bajo el colchón.
Lloraba mientras veía las melenas anacrónicas de los seguidores de Inti Illimani. De aquellos que conocieron y hoy resucitaron a Jara.
Los titulares en la prensa tenochca dicen: “se congrega más de un millón de alma para homenajear a Víctor Jara”. NO- MA-MEN. Eso no es un homenaje. Homenajes los que le hacemos acá a José José, animando a la banda para beber hasta perder el sentido de la realidad. Una realidad que llevamos años evadiendo porque desde la revolución no hemos vuelto a padecer los estragos de las bombas. No hemos tenido que huir del país. Si acaso los del norte y los de Guerrero huyeron a estados cercanos cuando a Calderón se le ocurrió iniciar una guerra sin estrategia. Una guerra que no le pegaba a las finanzas del narco. Una guerra cebada en la decisión de un dipsómano que quiso pasar como héroe.
Cuando tienes un poquito de conocimiento de la historia de otros pueblos, cuando sabes que tu vecino llegó de España sin medio duro en la bolsa, y ahora que es rico, sigue sin desperdiciar lo que se le pone en el plato, comprendes que esa gente (española, chilena, argentina) valora lo que hoy tiene porque le fue vedado a la hora del exilio. Suena del carajo, pero a veces uno sólo se crece ante la adversidad.
Hace unos años, los jóvenes mexicanos perecían estarse poniendo las pilas. Los niños bien salieron por primera vez en su burguesa vida a marchar gritando #yosoy132
¿Cuánto duró el movimiento? El tiempo en el que llegó un agente de Televisa a cooptar a sus líderes ofreciéndoles programas de “debate”. Ese fue el precio de la dignidad, o más bien, de la indignidad.
Hasta hace una semana, Chile vivía dentro de una burbuja inexistente. Una burbuja en la que los jóvenes están vendidos de por vida con los bancos. En donde la educación es más cara que irse de dos veces de crucero a Grecia con toda tu familia una vez al año.
Pero el 25 de octubre todo cambió. Los que vivieron la caída de Allende se refrescaron la memoria a la hora de ver a una horda de milicos con tanquetas en la calle.
En ese momento regresaron los fantasmas. Y los que no llegaron a conocerlos, los conocieron.
El segundo himno nacional del mexicano es el Huapango de Moncayo: una obra tan alegre, tan colorida, que raya en lo naif. Seguimos mintiéndonos cada día diciendo que nos burlamos de la muerte en todos santos cuando en realidad somos de los países con mayores casos de hipocondría. ¿Y qué es la hipocondría sino el temor a la muerte?
Acá se canta el cielito lindo. Canciones de José Alfredo. Se eleva a los altares a los embajadores del machismo y de la pena auto infringida. La desgracia personal. No la colectiva.
En México nos educamos con la tele y sus contenidos pandeados porque nos faltaron guitarras. Nos faltó que naciera un Víctor Jara que muriera torturado para así cantar “el derecho de vivir en paz” en lugar de “De la sierra morena vienen bajando”.
Lloré diez minutos sin para no porque me afectara lo que está pasando en Chile. Me afecta lo que pasa en mi entorno. La abulia, muchas veces. La indiferencia.
Me emocionó ver a los chilenos cantando algo que en México podría considerarse música para revoltosos, para nostálgicos de la peña, para jipis tardíos de cotón, bombo y zampoña.
Ahora mismo vuelvo al ver el video y trato de mirarme desde afuera. ¿Soy cursi? ¿Es una pose?
No lo sé.
Lo que sí sé es que en México nos faltaron guitarras.
Nos damos muchos abrazos. Hay muchos Balazos. Muchos besos después de las cachetadas. Muchos “pégame pero no me dejes”. Muchos “No más sangre”.
Recuerdo esas jornadas junto a mi ex concuño, Asís. Lo recuerdo llegando a mi casa con cd’s de Illapu, Quilapayún, Congreso, Inti Illimani, los Parra… y recuerdo cómo lloraba cuando cantaba. Yo no entendía por qué lloraba si para ese momento era un hombre feliz con una familia y un campo de golf a su disposición. No lo comprendía porque jamás he vivido fuera de mi país. Un país que a veces detesto, una patria inasible, como dice José Emilio Pacheco, pero que seguramente extrañaría si me viera obligada a abandonar.
Lloré oyendo a los chilenos, transfiriendo los versos de Jara al microcosmos de la vida doméstica, que es en donde empiezan siempre los conflictos.
Todos tenemos el derecho de vivir en paz. Desde que de despertamos tenemos el derecho de que un jurídico de Telmex no te acose con sus doscientas llamadas al día. Desde que nos sentamos a la mesa y rechazamos las embestidas de un macho que ha dejado que sus amantes nos pulvericen la seguridad. Desde que llegamos al trabajo y condenamos al tirano que se enriquece a nuestras costillas.
Esta mañana lloré con los chilenos porque, aunque crea que los muertos, muertos se quedan, imaginé al bardo sonriendo en un lugar sin nombre. Viendo a un pueblo de vivos, no a una legión de zombis como…
¡Ay, Cielito Lindo!