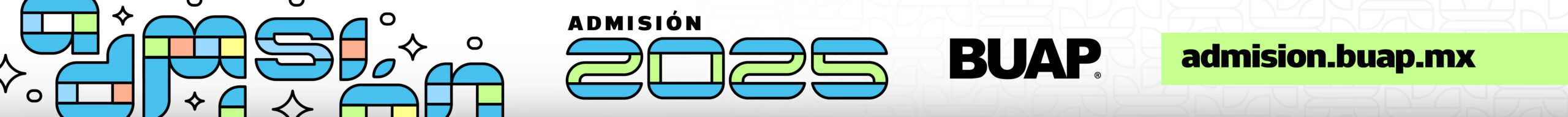El dolor como espectáculo (el asesinato de Valeria Cruz Medel)
Sucedió ayer en plena sesión parlamentaria, y todos lo supimos casi en tiempo real porque los curiosos no resistieron las ganas de compartirlo: el dolor como espectáculo.
Hasta ayer nadie sabía que la diputada Carmen Medel tenía una hija de nombre Valeria. O tal vez algunos de sus compañeros más cercanos lo sabían (puede ser que el de la curul de junto sepa que tal o cual diputado o diputada –como cualquier hombre o mujer– tiene familiares).
Quizás algunas fotos familiares salen de pronto entre las soporíferas sesiones del Congreso. Uno siempre anda presumiendo a sus hijos en las imágenes que tenemos de ellos en la memoria teléfono…
Ayer se cumplió una profecía que está más cerca de la catástrofe que de los buenos farios: en horas laborales, una madre es notificada por teléfono de la peor noticia que se pueda recibir: su hija ha muerto. Y no sólo eso: ha sido asesinada mientras hacía ejercicio.
¿Alguna vez han estado cerca de una madre en el instante que es notificada de que un hijo ha muerto?
Yo lo vi de cerca, pero el caso era un poco distinto: la madre tenía 96 años (era mi bisabuela) y el hijo 60. Aun así, la madre colapsó. Aun sabiendo que su hijo era un alcohólico metido en problemas, ella nunca esperó vivir para escuchar tal noticia.
La anciana no estaba sola. Los demás hijos trataron de amortiguar la caída de la bomba. La anciana, que estaba más cuerda y en mejores condiciones físicas que mucha gente de 50 años, no volvió ser la misma. Se fue apagando lentamente hasta que un año después entregó el cuerpo.
La muerte de su hijo era, por decirlo de alguna manera, previsible. Sin embargo, el dolor de una madre al perder a un hijo (aunque el hijo sea Charles Manson o Pablo Escobar) es un asunto que sobrepasa el entendimiento humano. Nadie está preparado, jamás, para afrontar ese tipo de injusticias de orden temporal.
La naturaleza, si fuera perfecta, retiraría siempre lo más viejo. El fruto que cae del árbol debería ser, siempre, el que borda los límites entre lo maduro y lo podrido.
Los frutos nuevos que caen son frutos malogrados, y eso es, en todos los ecosistemas y formas de vida, una catástrofe.
Con la aparición de la cibernética se ha logrado lo impensable: desafiar al tiempo. El tiempo es, ya casi, una asignatura resuelta… al menos en términos de comunicación, el internet ha roto las barreras. Esto es maravilloso, sí, pero también tiene su lado trágico.
Maravilloso, cuando las buenas nuevas llegan al momento con el poder de un “refresh”. Trágico, cuando la vida privada queda expuesta y reducida a un patético espectáculo que hace las delicias de los morbosos. Y casi todos somos morbosos.
Ser morboso es nuestro sino. Y ojo: ser morboso no implica necesariamente que los hechos expuestos nos causen gusto o placer.
Ser morboso es simplemente observar desde la patología, desde la enfermedad, la miseria del otro; nos inmutemos o no.
Las escenas de ayer en el Congreso son impactantes por donde se vean.
El primer impacto, por supuesto, es la inmediatez en la transmisión de un hecho.
Las imágenes ya no suceden a 24 cuadros por segundo. Ahora parecen más veloces y nítidas.
Si no viviéramos en los tiempos que vivimos, si alguien del pasado pudiera presenciar lo que sucede ahora gracias al poder de la cibernética, ese hombre del pasado pensaría sin duda que aquello es una representación magistral de una puesta en escena montada con los actores más extraordinarios. Pero no: las cosas que suceden hoy (y que antes igualmente sucedían) rebasan al sentido común.
Antes ser testigo era una suerte de estar en el momento justo en el lugar indicado (o no indicado). Un capricho de la temporalidad.
Hoy todos podemos ser testigos de casi todo, mientras se tenga una buena conexión y un celular con cámara.
El segundo impacto –que no es para menoscabarlo– es la deshumanización del testigo.
Todos vimos cómo ante el dolor, sólo unos cuantos apelan a la empatía y al compañerismo. Sólo unos cuantos, repito, porque para el más lejano, para el testigo que no siente el vaho del desgarramiento junto a su tímpano, lo más natural es documentarlo y no hay impunidad en ello. Para ellos (los otros testigos que documentan con cámaras el dulce sabor de la sangre ajena), obtener la mejor toma, la mejor enfocada y desgarradora, es una forma de aprovechar el momento y la oportunidad, sin embargo, nadie les ha pedido ser los compiladores de la desgracia.
Cuando la muerte se asoma, los vivos regresan a un estado de primitivismo inmediato.
Ante la muerte, el hombre no sabe cómo reaccionar. Y parece ser que años y años de estudios del comportamiento tampoco han valido para que adoptemos una posición ética ante el dolor. Lo que le pasa al otro es, sin duda, una advertencia de que a uno le puede suceder, sin embargo, si el presente nos otorga un tiempo extra dentro de su benevolencia, la aberración que habita en cada uno de nosotros domina nuestra capacidad de ser empáticos, respetuosos y prudentes.
De la imagen que ayer recorrió las redes sociales como si de la llegada de un rockstar se tratara, la que más me paraliza los nervios se encuentra en un segundo plano: una horda de insensatos que, ante el delirio, opta por el lucimiento personal, es decir, volverse el cazador con mejor puntería a la hora de abrir el objetivo de una cámara donde quedará impresa la instantánea del sufrimiento desnudo.
Parafraseando a Sabines: Qué costumbre tan bárbara esa de enterrar nuestro tacto en aras de ganar manitas con el dedo en alto en Facebook.