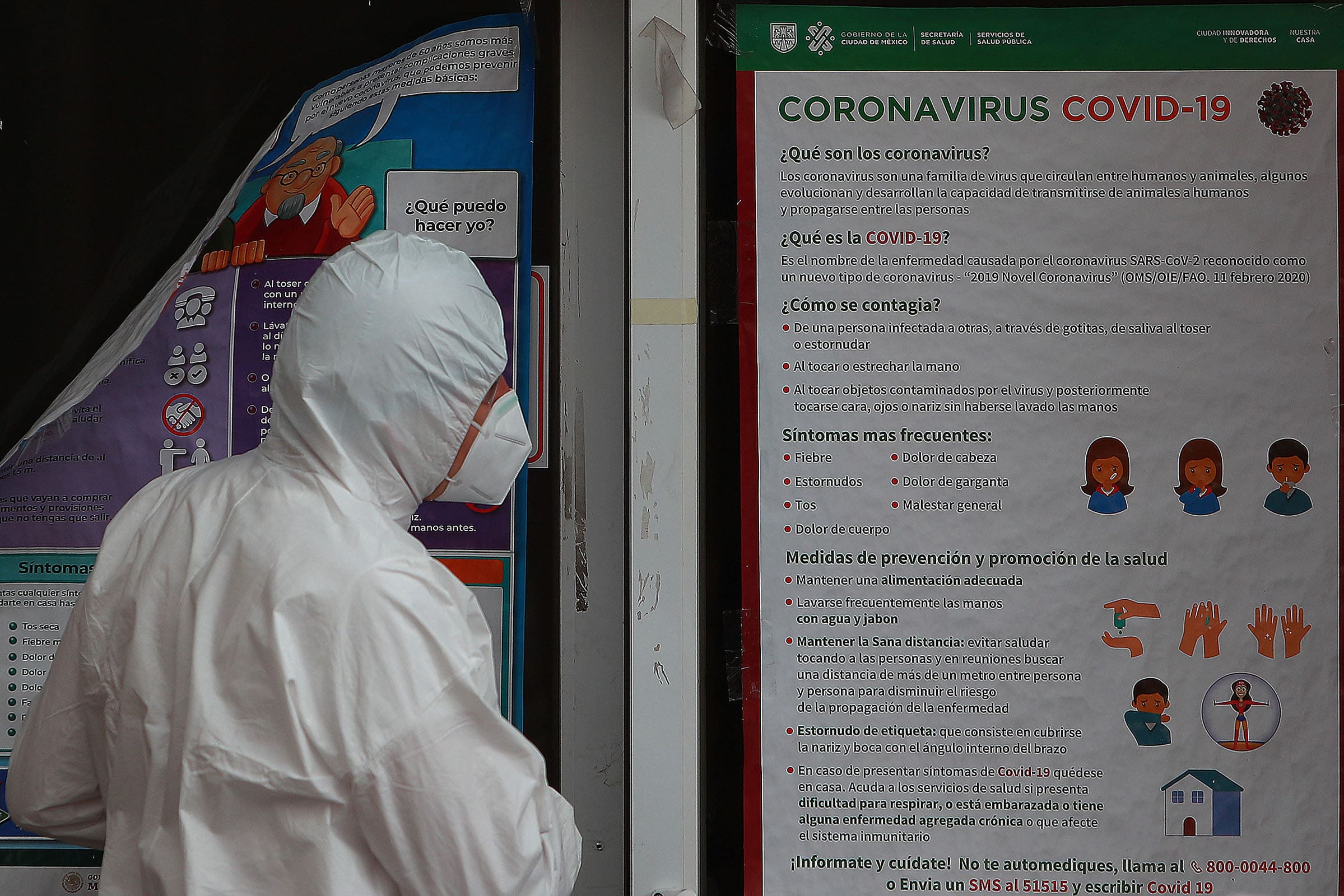¿En dónde estamos ahora?
Cuando tomé el vuelo Madrid- México el 28 de febrero pasado, no sabía de lo escapaba ni a qué tipo de realidad llegaría.
Aterricé de madrugada en el aeropuerto y dos policías mujeres me preguntaron si había estado en Italia o en China. No, respondí. Sólo París y Madrid.
Entonces me sellaron la entrada y tomé mi camión hacia casa, rumbo a “la normalidad”.
Nuca imaginé que días más tarde vería en los noticieros españoles esas mismas calles por las que anduve intoxicada y feliz, completamente desiertas. Que aquello que tanto me había fascinado de Madrid (la marcha nocturna) dejaría de practicarse; y que por el contrario, que esas avenidas y calles, y esos laberínticos callejones se volverían un páramo desolador, para luego ser el rumor de un panteón comunitario.
Estuve en Madrid seis días. En las tascas ya se comenzaba a hablar del virus que venía de China, y que amenazaba con llegar vía Italia, en donde ya se presentaban una buena cantidad de casos alarmantes en plena semana de la moda.
Luego en París la cosa fue distinta porque ahí no hablaba con nadie ni veía noticieros en mi cuarto de hotel.
Entiendo el francés lo suficiente para poder ordenar comida, para comprar bagatelas y entender las instrucciones de los encargados de los museos, pero no como para plantarme frente a la tele y cachar todo lo que dicen. No me interesaba en absoluto perder mi mañana oyendo calamidades en francés. Las prefiero siempre en mi idioma…
Fue un viaje extraordinario por muchas razones, empezando porque fui sola, y sin querer, ese sería el entrenamiento previo para lo que vendría; para vivir la cuarentena sin volarme los sesos o empastillarme.
La vieja Europa, tan interconectada por trenes y aviones de bajísimo costo, tiene un flujo de gente impresionante a diario; el francés viaja a España para una junta, el Italiano va a Alemania para un fin de semana, el Español cruza a Portugal cansado de sus propios vinos.
China estaba “on fire”… y el occidental que siempre se ha sentido superior e inmune a muchos males (y desgraciadamente a algunos bienes) de oriente, viajaba confiado de un lugar a otro.
Cuando nos mandaron a casa en México, un querido amigo me preguntó por qué creía que en España y en Italia, y en general en toda Europa, el virus se había propagado tan rápido. Mi respuesta fue a botepronto: allá el virus viajó en trenes, como acá está llegando en aviones.
Mi amigo nunca ha estado en Europa y no es muy aficionado a observar mapas, así que le expliqué que viajar dentro de Europa, ir de un país a otro, es como si acá en México fuéramos de fin de semana a Acapulco o a Oaxaca o a Veracruz, y a veces hasta más fácil; si estás en la frontera, dije, tomas tu carro y de pronto, de tomar un vino riojano en la comida, te ves bebiendo el mejor Bordeaux por la noche.
Dos meses han transcurrido rápido, pero lento a cachitos.
El coronavirus llegó a América por aire, como por aire llegaban las tropas estadunidenses a lanzar bombas a Irán o a Vietnam.
Esto no es tan diferente a una guerra. La guerra que no le había tocado vivir a nuestra generación.
Hace tiempo pensé, como suelo pensar por las noches, catastrofista y enojada, que lo único que obraría un cambio entre los actuales inquilinos del planeta sería una guerra.
Pensé en los amigos octogenarios que he conocido, esos viejos españoles que llegaron a Puebla con una mano adelante y otra atrás, muertos de hambre y en calidad de zombis, huyendo de la guerra civil.
Siempre recuerdo a Tony Aristegui, tía de la comunicadora, a quien conocí hace seis años. Ella me contaba cómo había sido vivir y sobrevivir al franquismo; cómo el estruendo de las balaceras se volvió cotidiano, pero uno, decía Tony, nunca llega a acostumbrarse a esa violencia, a tenerse que esconder como ratas en los sótanos. La guerra es inhumana, sin embargo, de la guerra se aprenden cosas que la paz nunca enseñará.
Los tránsfugas de la guerra, cuando logran escapar, llegan siendo otros al lugar que los recibe. Quienes han vivido el horror de salir a la calle y ver a su padre o a su vecino muerto, quienes han tenido que comer papas o cebollas asadas o pescado rancio como los personajes de Günter Grass, se ven obligados a valorar un plato de sopa caliente, una cama limpia, el calor de los suyos.
Cuando un pueblo vive la guerra, el hombre no se va sin decirle “te quiero” a sus hijos y su mujer. A la guerra se va, pero uno nunca sabe si la noche te devolverá.
¿Cuántos de ustedes dejan hoy “en visto” a sus parejas pensando que mañana estarán ahí para contestarles un mensaje?
Pues bien. Mientras cruzaba el atlántico en ese vuelo Madrid-México recapitulé cada visita a los museos; recordé cada silla en la que me senté completamente sola a comer y a beber. Reafirmé la idea de que jamás podría vivir en París por ser apabullante y monstruosa; una belleza imperial y megalómana como la música de Wagner. Vivir en París o en Berlín (para mí) sería equiparable a tener que estar sentada en la ópera Garnier escuchando la tetralogía de El Anillo de los nibelungos: 18 horas de una belleza aniquiladora del espíritu, a merced y observada por los fantasmas de reyes y tiranos. Rodeada de oro, sí, pero el oro en esas cantidades indefectiblemente acaba por cegarte.
En cambio en México todo es distinto. Y sería distinto (pero igual que antes, que siempre) al bajar de ese avión, pensé.
Algunas horas más tarde llegué a mi departamento y supuse que la vida retomaría su curso natural: levantarme para abrirle a la chica de limpieza, bañarme con sorna, sentarme a trabajar en la computadora, pagar las mensualidades de la camioneta que compré en enero, salir a restaurantes casi a diario para vender la publicidad de mi revista, beber hasta desconocerme, recibir a Carlos dos o tres veces por semana, llevar a la hija al colegio, pasear al perro en el parque…
Quiero parafrasear a Borges en este momento con el arranque de su cuento Las ruinas circulares: “nadie lo vio desembarcar en la unánime noche”.
Borges habla de un hombre, yo hablo de un virus, de esa amenaza incolora, inodora e insípida que cambiaría la forma de relacionarnos para siempre.
Ayer platicaba con el brillante médico e investigador Héctor Hugo Bustos. Últimamente intercambio textos con él: digamos que yo le hablo de lo mundano, de lo que circula en las cloacas del periodismo, y él me envía estudios mucho más confiables que los que ofrece el rockstar del COVID, Hugo López Gatell.
En ese intercambio de información, Héctor Hugo me copió un archivo muy interesante sobre un estudio del MIT, que da luces sobre lo que está pasando, pero sobre todo, lo que viene.
La pandemia no terminará, sólo entrará en receso.
Esto es una guerra silenciosa, sin bombazos… y se prevé que después de que la curva “baje” la pandemia retomará fuerza dentro de cinco meses; esto quiere decir que en realidad nada volverá a ser igual, no por la gravedad de los síntomas, sino por la falta de equipamiento y la poca atención que se ha tenido durante siglos para invertirle a los sistemas de salud que hoy están completamente colapsados y rebasados.
Esto significa que, tal como en una guerra, habrá tiempos de aparente calma en la que reabrirán los comercios, los niños regresarán al colegio y volveremos a cenar en algún restaurante o podremos pagar nuestras deudas (que se habrán acumulado pese a los “programas de apoyo” bancarios), en las desesperantes sucursales, sin embargo, mientras no enfermemos todos y el COVID no configure en nuestro organismo los anticuerpos para aprender a convivir con él como se convive con una gripe o con la influenza, estaremos condenados a entrar y a salir del encierro; que para unos ha sido un calvario pero que para otros ha sido una revelación.
Son las nueve de la mañana del 23 de abril. Amanecí con la garganta inflamada, pero sin fiebre. Últimamente observo el comportamiento de mis vías respiratorias con una mezcla de curiosidad y horror.
Escucho un canción de David Bowie (en plena madurez, ya sin mallas ni tacones ni los pelos azules). Se titula “Where are we now?”. Es una balada lenta que pareciera de amor (si no sabe inglés). Podría estar dedicada a una dama por su textura aterciopelada, sin embargo, habla de una pareja que vuelve a Alemania después de la caída del muro. Ellos, la pareja (no se sabe si de amigos o de amantes) pasea por las calles de Berlín.
Recordemos: Bowie pasó muchos años entre germanos; vivió su época más drogona junto con Iggy Pop en bares y piqueras. Pero en esta canción el viejo Bowie (con su fobia consabida a cruzar el Atlántico por su temor al avión), regresa al lugar del crimen, melancólico y redimido; con la intuición de un cáncer que acabará por llevárselo. Cruza el Bösebrücke entre miles de personas que llevan los dedos cruzados, esperando que despierten sus muertos, y se pregunta
¿En dónde estamos ahora?
Tomo un sorbo de mi segundo café del día. La tesitura de la canción me pone melancólica también (vivo así últimamente). Ignoro un poco la letra de Bowie, la mención de plazas y avenidas berlinesas; adapto a conveniencia el contexto y pienso en aquello que pensaba hace años, cuando conocí a Tony Aristegui: en la guerra como único método infalible para valorar lo perdido y amar lo recuperado.
Hoy todos extrañamos algo. Hoy todos encontramos tablas de salvación distintas para transitar el encierro: unos duermen, unos crean, unos meditan, otros pelean, muchos se ignoran, casi todos buscan, la mayoría intenta reconciliarse. Todos cuidamos que la fruta no se pudra en la nevera. Vemos esfumarse el dinero como se fue la libertad. Todos lloran de vez en cuando. Muchos hablan con Dios o creen poder hablar con él. Unos creen que viene el fin, otros dudan, lo más hacen planes. ¿Hay futuro? Seguro lo habrá, pero nadie sabe cuál es (en eso nada ha cambiado).
Oscilamos entre la desesperación y la modorra. Hace calor, pero no es necesario moverse. Algo flota en el ambiente que nos envenena. Las noticias viajan. La cibernética desafió la barrera del tiempo. Nos amamos y nos odiamos. Nos extrañamos, pero no nos buscamos por miedo, no tanto a contagiar, sino a no poder permanecer juntos.
¿En dónde estamos ahora?
Where are we now?
Caminando entre muertos frescos, pero también reviviendo a los fantasmas del pasado urgidos de respuestas.
¿En dónde estamos ahora?
Quizás donde siempre.
En nuestra pequeña y frágil porción de eternidad.
En el presente.