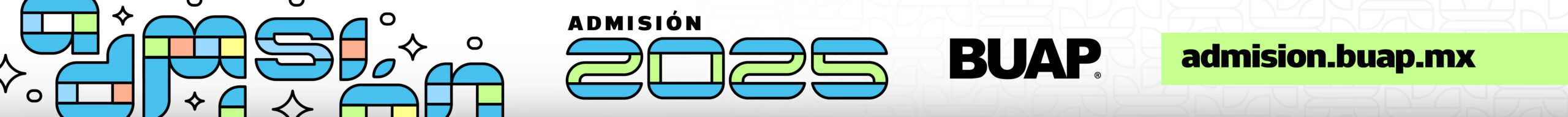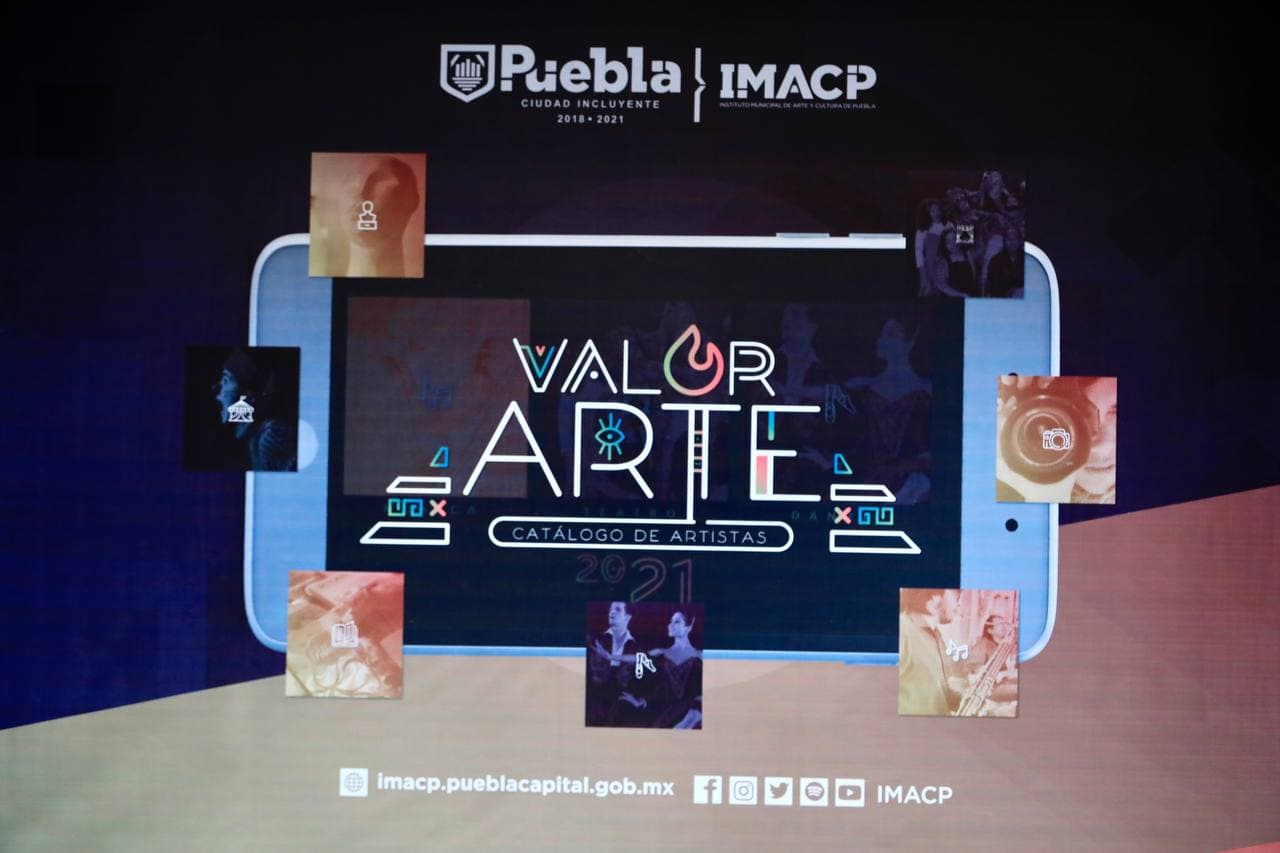Enormes Escarabajos (regreso a clases kafkiano)
por Alejandra Gómez Macchia
Llevo casi tres meses viviendo en una nueva casa; una casa grande con jardín para mi perra. Ella, mi perra, creció en un departamento y la mal eduqué en ese espacio donde vimos llegar la pandemia.
Sobra decir que la perra se acostumbró a mearse donde le viniera en gana, y ahora que ya tiene un jardín, sigue meándose en donde le pega en gana.
En el jardín planté tres cactus. No sé, me gusta pensar que esos tres maravillosos órganos irán creciendo al unísono de las tres personas que vivimos dentro de la casa (incluyo a la perra como persona).
En un principio me costó abandonar mi vida en las nubes, sin embargo, he hecho míos todos los rincones de este magnífico lugar, tanto así que sólo salgo para lo estrictamente necesario: para beber unas copas una vez por semana, ir al super y visitar a la chica que me hace las uñas. Fuera de eso, prefiero permanecer en mi cueva. Con o sin virus en el ambiente, sé que este lugar es mío y estoy tratando de convertirlo en un hogar. Huele bien, he procurado no atiborrarlo de cosas y por primera vez tengo una tina en el baño. Soy un espécimen de agua, así que paso largos ratos dentro de la pileta, mirando al vacío y dejando que el vapor me haga sudar.
Soy un animal de costumbres arraigadas. Nunca he sido asidua a visitar vecinos. Acá tengo cuatro, sin embargo, no conozco ni sus nombres. Ellos me ven cuando salgo y cuando entro… que no es tan seguido. Supongo que piensan mal de mí. Siempre los vecinos se han preguntado en qué trabajo o en qué la giro, ya que no tengo horarios y parece que no hago nada. Recibo pocas visitas. Pero la música nunca se va.
Como todos, llevo más de un año acompañada día y noche por mi hija. Pandemia, escuelas cerradas, clases online.
A mí me ha caído de lujo pues, aunque despierto como un gallo, antes de que salga el sol, detesto tener que quitarme el pijama y pasarme un peine para llevarla al colegio.
En este punto, ahora creo que se romperá mi equilibrio.
El regreso a clases presenciales es inminente y en muchos lados obligatorio, lo cual me parece el colmo de los despropósitos dadas las circunstancias. El virus que mató a los viejos y a los enfermos el año pasado, ahora está mandando al hospital a los niños y a los jóvenes.
Es complicado soltar…
Es difícil dejar libre a alguien a quien amas, pero resulta demencial empujar a tus hijos al filo de la navaja, al acantilado.
Por más que las escuelas hayan sido equipadas y que los aforos hayan sido reducidos, entiendo que los jóvenes son jóvenes y que urgen contacto.
Supongo que a todos nos arremete el mismo sentimiento contradictorio. De hecho, hay niños que no conocen la escuela ni las dinámicas de sociabilización porque el virus se cruzó antes de que pudieran sentarse en un pupitre. ¿Esos niños crecerán con el síndrome de los que no extrañan París porque no conocen París?
Pero quienes estaban acostumbrados a ir de buena o mala gana al colegio, aunque sea para reprobar o irle a ver las bragas a las niñas bajo las escaleras, están ansiosos por volver, y uno como padre ya no sabe si debe o no correr el riesgo.
Se podría hacer una prueba un poco sádica: esperar veinte días antes de mandarlos para calar el riesgo. A unas cuantas horas de haber vuelto, tan sólo en Puebla ya se han presentado varios maestros enfermos. Habrá que ver cuántos de los alumnos resultan contagiados.
Es una calamidad. Y sí, estoy segura de que es innecesario que precipiten un regreso a la anormalidad cuando ni siquiera hay vacunas para los menores de 20.
¿Qué pierden los alumnos?
En mi caso muy particular estoy convencida de que la escuela es más un espacio de recreo que de aprendizaje. Quizás porque en mi primera juventud lo mejor que aprendí lo aprendí en la calle y en el billar. Pero no generalizaré. Yo soy una vaga sin remedio.
Mis vecinos no tienen niños ni adolescentes, así que soy la única que está sumergida en esta clase de dudas.
Una vez solté a mi hija: tenía siete años y se fue vivir a Canadá con su padre. La vi perderse de la mano de una azafata cuidadora entre las botellas y los perfumes del Duty Free. Iba solita, con sus dientes de leche, pero no rumbo al matadero. No tenía que usar cubre bocas ni careta. Era tan libre y segura como sólo lo pueden ser los niños.
Pero ya no es una niña, y los cubre bocas y la sana distancia son los peores enemigos de un adolescente que lo que quiere es acercamiento con los de su especie y su edad.
¿Dejarla ir al colegio o no?
Ella pugna que sí, que ya basta, que –en sus palabras– ya está hasta la madre de tomar clases desde un iPad.
Lo único que temo es que un día, por tanto encierro, los chavos amanezcan convertidos en unos enormes escarabajos.
La metamorfosis es una realidad.