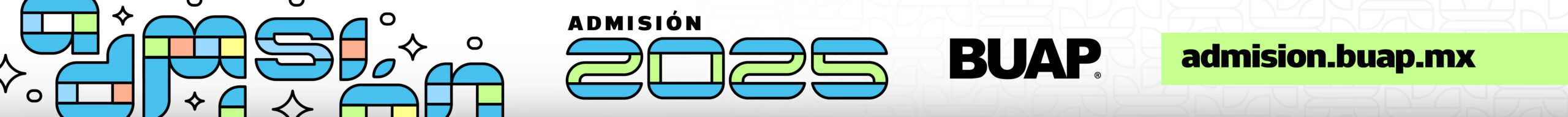Otra mujer (la princesa está triste)
Tala/ Alejandra Gómez Macchia
Hasta hace seis meses, nuca había experimentado lo que es la convivencia en vecindad, es decir, había vivido en casas “solas” donde pasaban meses, quizás años, antes de conocer a las familias o a las parejas que habitaban las casas circundantes a la mía, así que era francamente imposible enterarme de lo que pasaba del otro lado de las paredes.
Mis vecinos y yo conformábamos un archipiélago de frialdad e indiferencia, y sólo cuando temblaba o llegaba una patrulla o una ambulancia nos veíamos las caras y sonreíamos a medias sin saber si quiera cómo saludarnos.
De una u otra manera esta situación era saludable, pues así se evita uno andar en boca de la gente, pero por otro lado, las cosas se complicaban a la hora de que se te acababa el azúcar o cuando en plena comida veías que en tu refri no había un chile serrano y, ¿con qué cara podrías presentarte a la puerta del vecino para pedirle un chile si ni siquiera sabías su nombre?
En julio llegué a este edificio. Al cuarto piso de una torre que cuenta con buena ubicación.
Lo que más me gustó del departamento es que tiene una bonita terraza a la que puedo salir a fumar sin apestar la sala y al mismo tiempo ver la ciudad desde las alturas.
Otra cosa que me agradó del lugar fue que para entrar al departamento no hay puertas; se llega directamente desde el elevador, como en esas películas noventeras situadas en NY, en las que los yupies no tenían que tomarse la molestia en buscar las llaves para irrumpir en la escena.
Así pues, una vez que me instalé en el departamento me di cuenta que además de no tener que batallar por la monserga de extraviar las llaves, podía escuchar lo que pasaba del otro lado del elevador, lo que me recordó la película de Woody Allen “La otra mujer”: va sobre una escritora que pasa por una etapa de esterilidad creativa hasta que se percata de algo: por las rendijas del aire acondicionado se podían escuchar las voces de los pacientes que visitaban al psicólogo que despachaba arriba.
El contexto me emocionó, ya que al mudarme también pasaba por una crisis creativa de esas que te hacen dudar de tu vocación a tal grado que sólo el alcohol puede minar los pensamientos derrotistas.
Me imaginé que podría hacer lo mismo que la actriz- escritora: volverme una oreja y conocer los dramas que se viven del otro lado del elevador.
Debo decir que en estos seis meses solamente me he topado con la vecina un par de veces. No sé cómo se llama. Simplemente la conozco porque de repente salimos al mismo tiempo y yo miro el interior de su casa y ella ve el interior de la mía. La suya parece la casa de una contadora, la mía parece un consultorio lacaniano.
Una vez dentro del elevador, no cruzamos palabra. Se ve que a ella tampoco le interesa crear vínculos con los vecinos. Sólo nos sonreímos y miramos al vacío en lo que llegamos al estacionamiento; lo demás es silencio.
Lo que no sabe la vecina es que, a pesar de no conocer ni su nombre, la tengo bien medida. O mejor dicho, le he inventado una biografía alterna; todo gracias a la música que oye los fines de semana.
Debo confesar que los primero dos meses, en los que me acostumbraba a vivir en el cuarto piso y sin un hombre que me estuviera arreando a todas horas, me dediqué a beber copiosamente. Bebía a partir de las cuatro de la tarde para poder aguantarme a mí misma y anestesiarme antes de aterrizar en la cama desierta.
En esos dos meses la vecina y yo nos echábamos un quienvive (involuntario) de canciones lapidarias.
Ella ponía casi siempre a cantantes modernas como Ha-ash, cuyas letras son la evolución hípster de la rolas «decepción secretarial» que otrora interpretaban cantantes como Daniela Romo, Marisela o Rocío Banquells. Luego cambiaba drásticamente el género y programa una lista demencial de canciones de banda sinaloense cuyas tubas y cornos y trompetas catalizaban mi neurosis a niveles insospechados, sin embargo, lo interesante era pegar bien la oreja a la puerta metálica para oír en un segundo plano sus coros. La vecina, como La Princesa de Rubén Darío, estaba triste. ¿Qué tendrá la princesa?, me preguntaba.
Los condóminos tenemos derecho a usar dos cajones de estacionamiento.
Los míos siempre están llenos: en el primero va mi carro y el segundo es ocupado por mis amigas o mis compañeros de trabajo que vienen a resolver temas en lo que yo llamo “mi búnker”.
La vecina, en cambio, no recibe muchas visitas. Su segundo cajón de estacionamiento está más vacío que una cantina en ley seca.
Fue así, poniendo atención a su música, que pude hacer una radiografía del estado anímico de la vecina, y concluí lo siguiente: mujer de 40 años, soltera o divorciada. Medita por las mañanas (pone música zen), trabaja de freelance porque regresa a horas indistintas. Es contadora o su chamba tiene algo que ver con la administración. Su familia vive lejos u odia a su familia o su familia la odia por una extraña razón. Estudió piano, pero claudicó (tiene un teclado). Desayuna café y galletas integrales. Alguien le partió el corazón.
Si ella fuera tan morbosa como yo, y si se diera a la tarea de examinar mi personalidad tomando como fuente la banda sonora de mi departamento, concluiría: mujer de casi 40 años con alma de sesentona. Obsesa de la limpieza (todo el día se oye el golpeteo del trapeador y el agua del fregadero). Música frustrada doblada de escritora. Su familia son sus amigos porque su familia cree que es la oveja negra. Madre paranoica. Si es escritora, debe tener un mecenas porque ninguna escritora mexicana podría pagar una renta así. O es puta… o quizás (remoto) de familia adinerada. Dipsómana en remisión. Hace brujería o rituales extraños porque de 7 a 8 de la noche suenan tambores y da brincos que cimbran el piso entero. No le partieron el corazón, pero canta como si fuera Andrea Palma en La mujer del Puerto.
En esos “mano a mano” que nos aventamos –sin querer– cada viernes y sábado por las noches, se crea una cacofonía delirante: la narco banda no se lleva con el bossanova; es como combinar un Petrus con cocacola, sin embrago, siempre alcanzamos un momento de amnistía que se da justo pasada la media noche, cuando ambas aterrizamos a los páramos espinosos de José Alfredo, Cuco y Álvaro Carrillo.
En ese instante hay comercio entre las dos y damos pie a una conversación velada: si ella empieza con “Un poco más”, le lanzo un “Allá tú”. Ella pone “La media vuelta” y le reviro con “Que te vaya bonito”.
Seguramente, al escucharme corear: “Sabrá dios, si tu me quieres o me engañas (…) uno no sabe nunca nada”, hará la siguiente traducción: la morocha del 402 ha dejado de complicarse la vida pensando que cambiará a su hombre. Le entra con fervor guadalupano al romance y pone en manos del creador –o del destino la fatalidad– el éxito o el inminente fracaso de sus relaciones. “Y debo estar loco para atormentarme sin haber razón, pero voy a luchar…”. La morocha del 402– piensa ella– renunció ya a la inútil labor de incorporar a sus amores al yerto sendero de la monogamia.
Muy por el contrario, la vecina continúa navegando a contracorriente cuando deja a un lado a José Alfredo y mete a Cuco Sánchez en nuestro menáge a trois “Maldito corazón/ me alegro que ahora sufras/ que llores y te humilles ante este grande amor”.
Pero ese estribillo no merma su desazón. Le desea el mal al ingrato (o a los ingratos) que la dejaron colgada empuñando la daga de la venganza, y sin embargo, entre sollozos, desvela su verdadero sentir: se la está cargando el payaso y volverá a apostarle a lo mismo.
Este ejercicio (antropológico) me ha llevado a concluir que tanto al bolero como la canción ranchera están hermanados (as) con el blues, el tango, el fado y el cante jondo, porque todos los anteriores flotan por los caudalosos ríos de la melancolía, el spleen, el rencor y la desdicha, y desembocan justo el pozo sin fondo del masoquismo inducido de quien sufre –pero al mismo tiempo llega al éxtasis– regodeándose en el dolor de todos aquellos paraísos vedados.