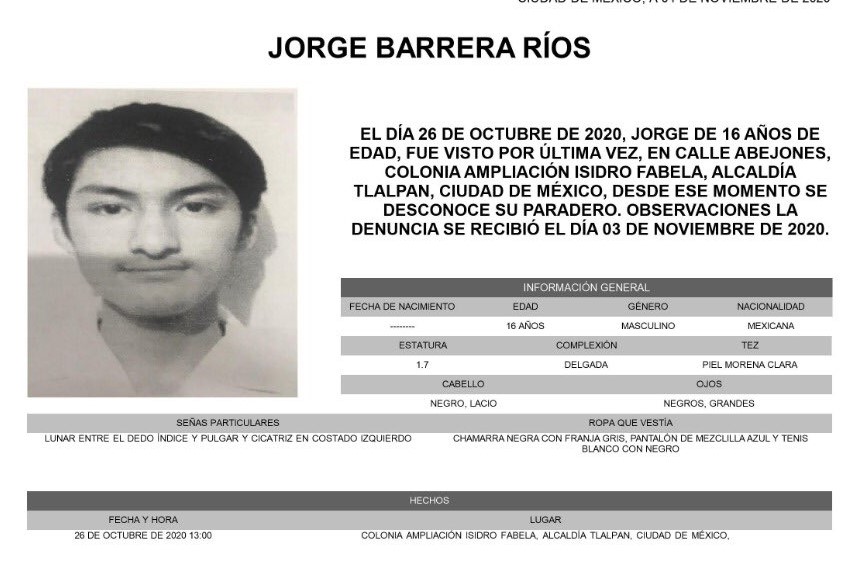Rebautizar la muerte
por Alejandra Gómez Macchia
a la memoria de Sandro Cohen
Es una gran cosa aprender a morir. Hay textos maravillosos (no de los actuales paladines del coaching), sino de filósofos que, como Séneca o Montaigne, dedicaron largas y profundas reflexiones que giran en torno al “Momento”. Sin embargo, aunque uno lea y subraye y replique la fórmula de sus palabras, la muerte sigue llegándonos como un latigazo metálico sobre la piel. Y es que lo que no acabamos de comprender es que en realidad morimos todos los días y que el Momento es sólo el último empujón, la línea de meta que se cruza, casi siempre por sorpresa e involuntariamente, en la carrera en la que el azar (algunos le llaman Dios) nos puso para competir y correr.
A últimas fechas dondequiera que voy veo señales de muerte; aunque la muerte siempre ha estado ahí asechándonos desde el punto ciego en el que ha vivido por los siglos de los siglos.
Lo complicado ahora es acostumbrarnos a su nueva máscara, al nombre que usa como arma para arrebatarnos tan de súbito.
La fortuna nos con concede, como siempre lo ha hecho, horas extra todos y cada uno de los días. Y no, no hay muchos cambios en la forma, en la dinámica del proceso de extirpación. A lo largo de la historia universal la gente muere a pesar de sus virtudes, de los cuidados que le ofrenda a su cuerpo físico o de las jornadas que los más consientes le dedican a su proyecto espiritual.
La muerte uniforma. Nos vuelve huéspedes de alguna clase de orfanato. Nunca ha discriminado. Ama y llama para sí tanto al probo como al cretino; tanto al contenido como al vicioso, al bueno y al malo, al ejemplar o al paria.
Morirse es un trámite burocrático personal e intransferible.
Uno no puede subirse al vagón de otro y renunciar a la vida, aunque se esté harto y desencantado, así como uno tampoco puede saber si el dueño del vagón nos vetará la entrada prematura al tren por más que deseemos largarnos en él.
Hoy más que nunca es urgente reconciliarnos con la muerte como a diario intentamos reconciliarnos con la vida. Porque está a dos pasos, porque aguarda tras la puerta, porque su denso vaho nos congela el oído por las noches.
Debemos, todos, estar listos para ese viaje como estamos listos para cualquier otro viaje que se nos presente y se nos antoje. Tendríamos que estar listos, con nuestra sombrilla y nuestra gorra.
Los débiles y los fuertes.
Los carnívoros y los veganos.
Los Yoguis y los alcohólicos.
Los castos y los lascivos.
En el pasado la muerte se ha presentado con distintas credenciales a las que nos hemos tenido que acostumbrar. Casi nunca abrazamos esos nombres, les rehuimos; cuando se nombran nos congelan la sangre. Hasta hace poco la palabra más temida por los hombres era Cáncer, antes fue SIDA, antes Tuberculosis e Influenza.
Como especie de aprendices tuvimos que irnos familiarizando con esos nombres sin dejar nunca de tenerles cierto respeto. Lo que sí es seguro es que otros nombres de la muerte se han ninguneado o fueron perdiendo su valor en la escala del miedo; esos otros nombres que también son hermanos siameses de la muerte han ido descontinuándose porque se volvieron completamente populares. Son el vochito del catálogo de vehículos que nos transportan al indeseable vacío: pobreza es uno de esos nombres. Tiricia es otro (muy burgués); Ignorancia puede ser el más común, y por supuesto, el más corriente.
El nombre de la muerte adquiere un efecto más devastador cuando es relativamente nuevo. Uno nunca se avienta a bailar tan fácilmente con la debutante de palacio.
Y aun así, utilice la máscara que utilice, la muerte siempre va hacia un mismo lado que es a ningún lado. Por eso se le teme, por eso es execrable a los ojos de los vivos.
Una de las preocupaciones más arraigadas en la mente humana, la que causa los mayores trastornos del alma, es la incertidumbre.
A nuestra generación no le había tocado asistir a una de esas danzas macabras en las que todo el pueblo es obligado a ir a bailar, aunque seamos arrítmicos.
Llevamos casi un año de escarceo con este ejemplar de muerte y aún repelemos su nombre, pese a su universalidad.
No hay un ser humano en esta tierra que no haya oído hablar del COVID y que no se haya sentido de una u otra forma cortejado por él. Se convirtió en una nueva línea de horizonte, la más cercana al fin.
La humanidad ha envejecido precozmente en el encierro… y qué es la vejez sino la merma de cualquier edad.
Es muy molesto, es irritante tener a la muerte pisándonos los talones, instalada como un velo entre el mundo y los ojos.
Nos desconcierta enterarnos que el amigo, que el ser querido sea exiliado de la vida por un vulgar polizonte, por un intruso, novato; por un sicario urgido y principiante. Por un matón torpe.
Covid es eso para nosotros: el novel delincuente que nos secuestra, se pone nervioso y acaba por escapársele un tiro que no estaba en el orden del día y nos deja malheridos y en bancarrota, o nos aniquila con una violencia innecesaria.
Susan Sontag dijo que la enfermedad es el lado nocturno de la vida, la ciudadanía más cara. Sontag siempre fue una visionaria.
En un planeta híper conectado, el Coronavirus hizo una entrada aparatosa, protagónica y triunfal; vino a remover las capas más profundas de nuestras estructuras con una sutileza casi perversa. Es un enemigo que no se ve, que no huele, que no suena, que no sabe, que no se puede tocar.
No es un temblor, pero parece. No es trueno, pero parte. No es siquiera el vehículo punitivo de una larga agonía de guerra en la que los familiares del infectado poseen tiempo para asimilarlo; el Coronavirus es para el hombre del siglo XXI la guadaña más precisa y veloz y afilada que ha portado Tánatos para extirparnos de la tierra. Tan infalible como nuestras plataformas digitales, el internet y la cibernética, únicas herramientas que por momentos han desafiado a lo inconjugable: el tiempo.