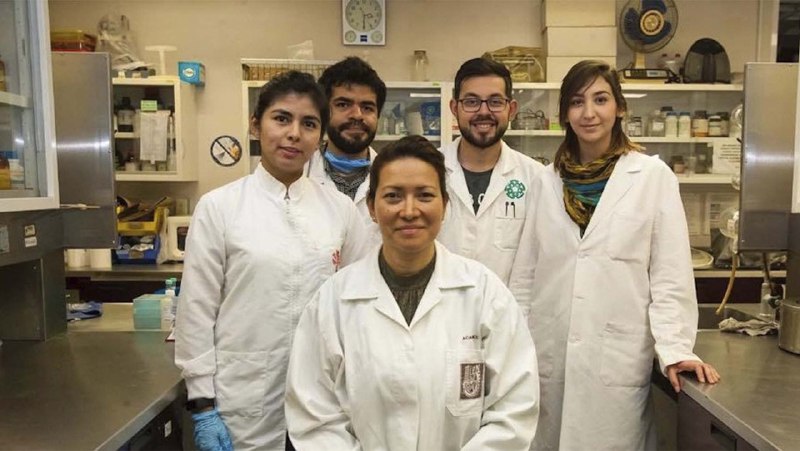Sugar Baby busca Sugar Daddy para…
Señores:
El término “Sugar Daddy”, en lugar de enorgullecerlos, debería ser tomado como una ofensa.
No deseen serlo porque nada tiene que ver con las artes de la conquista ni mucho menos con los ideales románticos.
El término es pedantesco y francamente peyorativo pues, oh sí, cosifica al hombre a niveles insospechados. Lo reduce a ser un simple y vulgar surtidor de frivolidades que sólo benefician a una pobre chavita advenediza que no sabe qué quiere de la vida.
Aspirar a ser el Sugar Daddy de una mujer de veinte años (o menos) es puro y duro comercio sexual: el hombre paga para que una muchachita –que no quiere esforzarse a trabajar, y cuyas aspiraciones se limitan al efímero goce del viaje y el reventón– emprenda una carrera puteril sin retorno. ¡Y vaya que no tengo nada contra las putas!, a quienes respeto; a las putas de verdad: a esas que quería canonizar Jaime Sabines y tienen que tragarse los malos tratos y las excrecencias de cientos de hombres a los que terminan despreciando. La vida de la puta es una vida complicada y llena de sufrimientos (que se ahorrarían de ser posible).
Las “Sugar Babies”, como se les ha nombrado a las arribistas precoces, generalmente no tienen la necesidad –extrema– de prestarle caricias falsas a sus bienhechores; lo hacen porque simplemente provienen de una generación desastrosa: sus abuelos trabajaron duro, sus padres mantuvieron el barco a flote y ahora ellas no saben qué hacer en un mundo donde la inteligencia es materia devaluada y lo que importa entre las chicas es portar símbolos vacuos de estatus como un bolso de diseñador, un reloj constelado en piedras preciosas, y llenar su pasaporte con viajes que puedan abonar a su historial de selfies en redes. ¡Bueno fuera que esos viajes que los Sugar Daddies pagan fueran para darles mundo!, que las “babies” lloraran frente a la “Rendición de Breda”, en El Prado o que se les enjutara la tripa admirando la Venus de Boticelli en la Ufizzi.
Sedicentes Sugar Daddies: las chicas hermosas y bien torneadas que les coquetean en el antro no lo hacen para enamorarlos, sino para encularlos, que ni es lo mismo ni es igual. Ellas ocuparán el poder de su sexo, ese fruto hipnótico, para exprimirles la cartera y sorberles el seso. Les darán el avión cotidianamente asintiendo a todo lo que ustedes digan (aunque sea una insensatez) por el simple hecho de que “el que paga, manda”.
¿Y qué harán si después del enculamiento se enamoran?
Fatalidad: ser las víctimas de una mocosa que no reparará en mandarlos al diablo cuando encuentre un nuevo patrocinador oficial de sus caprichos.
Ahora bien, ¿son Sugar Babies las treintonas que salen con hombres que les doblan la edad?
¿Qué busca de un tipo maduro una mujer que ha dejado atrás los vicios propios de la juventud?
Aprendizaje, sabiduría y un alma cebada en noches y noches de búsqueda.
No fidelidad ni cheques al portador con los que se expíen sus devaneos externos, sino lealtad y protección de otro tipo: la protección de alguien que muerda por ella, que camine con ella en la avenida mientras llueve o cuando el sol quema, y a un así, la plática continúe inagotable. También un cuerpo cálido–no maquilado en un gimnasio– que te arrastre como una ola y te suelte en la resaca sana y salva.
Dicen que pataleando, oh sí, se aprende a nadar…
Muy por el contrario, las así llamadas Sugar Babies saltan antes de que el barco se hunda y conocen muy poco –o casi nada– de los siguientes conceptos: lealtad, solidaridad, derrumbe, reconstrucción y paciencia.
Desconocen el peso de estos conceptos por una razón: porque la ambición y la inmediatez con las que viven les han carcomido el área del cerebro encargada de computar el lenguaje.
Por lo general las Sugar Babies hablan con monosílabos y acceden a llevar una vida aparentemente hedonista; pero no a la manera de una joven cortesana decimonónica, más bien ese hedonismo deslactosado es sólo la aduana obligatoria para obtener placeres intermitentes.
Ellas, las Sugar Babies, no quieren suplir al padre. No tienen problemas freudianos (la mayoría ignora quién es ese señor).
Las Sugas Babies que buscan los Sugar Daddies (o al revés) olfatean la debilidad de carácter del macho que en aras de reafirmar su hombría entra a un juego por demás tóxico.
Esa es mi modesta opinión sobre los Sugar Daddies de hoy.
No confundir, por favor, a un Sugar Daddy con un raboverdes. Los raboverdes son muy distintos, mucho más contemplativos.
¿Generalizo?
Puede ser.
Y cierto es que hay excepciones, y que una chavita de veinte se puede entender con un cincuentón, sin embargo, es poco común. Hay demasiada brecha generacional, sobre todo ahora. Antes las mujeres se casaban a los 16 años con hombres mayores (no era considerado un crimen), y esas mujeres se veían forzadas a madurar precozmente ya que en breve llegaban los hijos, y con los hijos un sinfín de responsabilidades.
Esas mujeres estaban muy lejos de ser lo que hoy se conoce como Sugar Baby.
Las Sugar Babies NO quieren responsabilidades ni regatean el poder en la relación; las Sugar Babies son objetos de ornato que el galán otoñal compra para saciar sus apetitos.
Los Sugar Daddies no son –en absoluto– como el “Tío Alberto” de Serrat: ese que tiene de un niño la ternura, y de un poeta la locura, y aún cree en el amor. No. Los Sugar Daddies aniquilan esas altas frecuencias al no guardarse para sí el secreto de una conquista ganada en un juego limpio.
El Sugar Daddy es el hijo ingrato del Casanova.
El heredero despilfarrador del auténtico Don Juan.