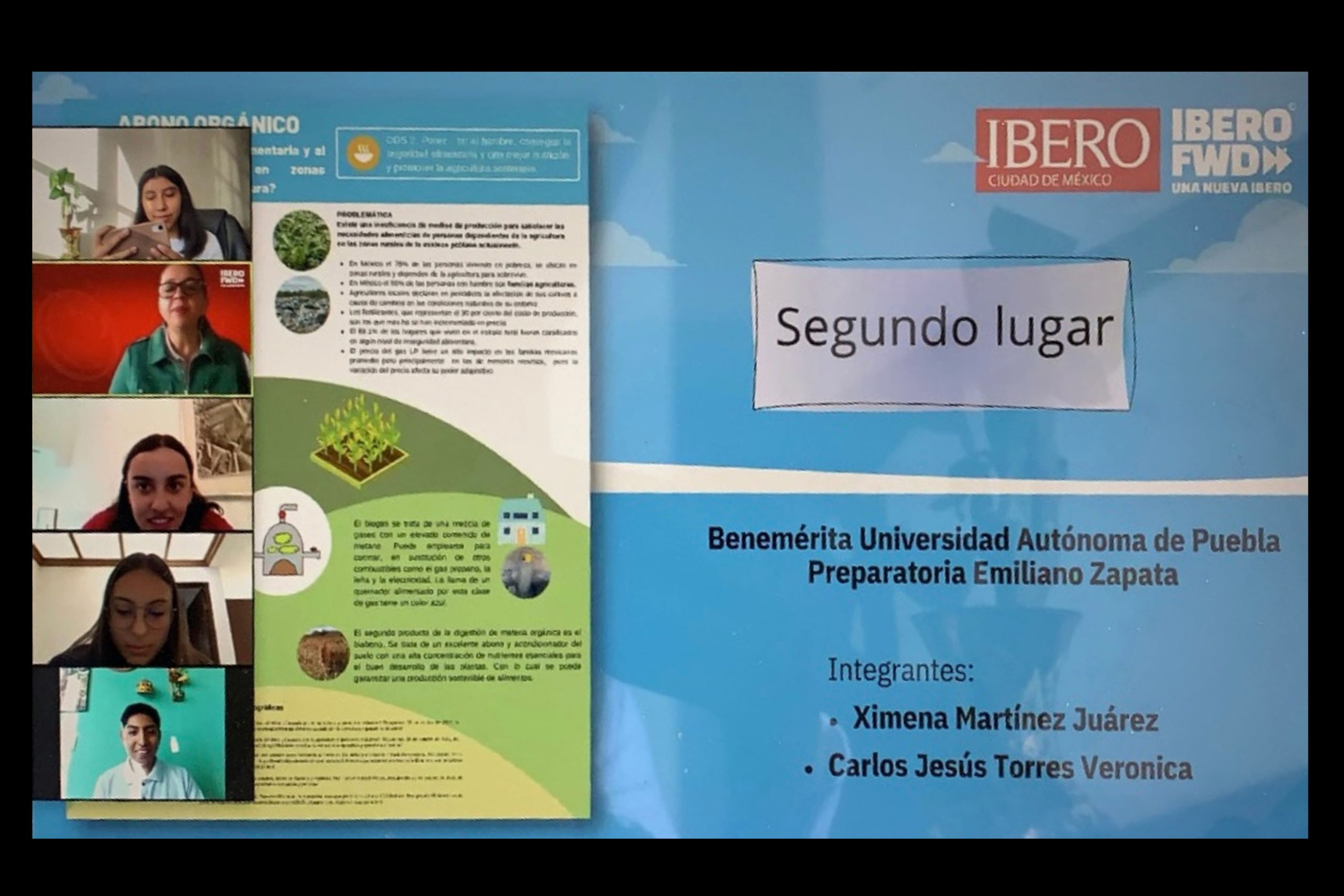Tres de Prietos
por Alejandra Gómez Macchia
I.
Nací en una familia mestiza, como la mayoría de los mexicanos.
Seré breve: mi padre es bien moreno, mi madre muy rubia.
Por el lado de mi papá, casi todos mis primos son morenazos, pero de chiquitos éramos “morenitos”: esa palabra en México está más emparentada al escarnio que a la admiración. Los diminutivos son, por lo general, una manera sutil de injertar veneno sin que las venas ardan.
Así como al gordo le decimos “gordito” en vez de llamarlo por su nombre; o cuando las niñas vamos creciendo y los padres y los tíos recalcitrantes en el machismo, dicen: “ya es casi una mujercita”, como si de nacimiento fuéramos seres amorfos.
Por otro lado, en la familia de mi madre priman los rubios. Salieron así por la herencia del abuelo italiano, que curiosamente amaba a las morenas y no discriminaba a nadie.
Así pues, en la casa materna, sólo yo y otra prima nacimos cafés; y sí, por supuesto que varios miembros de la familia nos veían con una mezcla de ternura y lástima.
Las consentidas de la abuela eran las güeras, obviamente. Cada vez que iba a nacer un nuevo bebé se encomendaba a Dios y la virgen para que el chiquillo viniera con los ojos azules. Esperaba ansiosa a que el neonato abriera los párpados hinchados y de inmediato le veía azulados los ojos, cuando en realidad a veces no es que fueran azules, sino que los bebés tienen una especie de capita que no deja ver bien a bien el tono real del iris.
Por cierto: la virgen a la que le rezaba mi abue para que le concediera el milagro de la blancura a sus nietos, era Guadalupe: la única prieta a la que veneraba y le rendía un tributo amoroso.
Debo decir que pese a haber nacido en el seno de una familia en donde abundaban los güeros, nunca sentí un ramalazo real de desprecio: había, claro, ciertos momentos en los que, como niña, miraba a mis muñecas y a las muñecas de mis primas, y las veía más parecidas a ellas que a mí, sin embargo, desde pequeña me gustó destacar entre las demás no por mi físico, sino por esa clase de malicia infantil que a la postre supe que se llamaba ironía.
Nunca sufrí demasiado por no perecerme a mi mamá, pero sí puedo decir que entrando al colegio la diferencia se fue haciendo más patente al notar que en las plásticas y en las obras de teatro, escogían a la rubiecita como protagonista; lo que no me causaba gran conflicto ya que no tenía problema en ser estrella o mula en la pastorela o soldadera en las ceremonias de los lunes: eran papeles que no me representaban la molestia de aprenderme un choro infumable de memoria, que siempre me ha fallado; me conformaba con que nunca me quitaran el papel de comandante en la escolta, es decir, la que daba las órdenes…
Siempre supe que me gustaba más gritar que cuidar las formas o que estar en los reflectores.
En mi oficio, como en mucho otros, los fines de año suelen ser una especie de limbo en el aspecto económico: se acaban los contratos con las instituciones y con las universidades, así que no queda otra más que amarrarse la tripa y guardarse para el invierno. Antes me estresaba sobremanera. Soy una madre que saca sola adelante a su hija adolescente, y ya sabemos cómo se gasta en estos pequeños monstruos del consumo…
Pero a últimas fechas he aprendido a soltar muchas cosas, entre ellas, la idea de que uno puede controlarlo todo. Hace un año, el COVID me atacó de una forma descarada y me dejó en la lona, de ahí me di cuenta que preocuparse de más por asuntos que salen de tus manos, es una pérdida de energía, así que este año dejó de atribularme la falta de flujo monetario. No estoy manca ni coja, y ya llegará enero para ver de dónde jalo.
En ese contexto volví a ver todas las temporadas de Narcos México, una serie maravillosamente llevada a cuadro con actores que me encantan, como mi querido Joaquín Cosío a quien tuve oportunidad de visitar hace diez años en su casa para hacerle una entrevista. Fue en la primera temporada donde me volví a topar con Tenoch Huerta, que interpreta a Caro Quintero.
He seguido los pasos de Tenoch en varias películas, sin embargo, no fue sino hasta verlo en la piel del narco más “romántico” que ha dado este país, cuando quise saber más del personaje y me remití a su Twitter. Ahí me encontré con el activista, con el polemista. Con uno de los principales promotores de un movimiento que de inmediato me llamó la atención por como fue bautizado: Poder Prieto.
No es necesario traducir de qué va dicho movimiento, es evidente que lo que buscan es visibilizar el racismo que existe en nuestro país contra aquellos que nacimos más tatemados.
Como prieta que soy (acá en la aldea me conocen más como “La negra”, que como Alejandra) en la vida adulta también me las he visto negras (o morenas) a la hora de lidiar con personajes que ostentan una falsa autoridad moral por ser más claros.
Vivo en Puebla, una de las ciudades más conservadoras del país, en donde los privilegios casi siempre van maridados a apellidos españoles y libaneses.
Los poblanos que conforman las élites son mestizos, obviamente, y las generaciones de juniors que le siguieron a los españoles que sí llegaron a chingarle acá para hacer un patrimonio, han actuado (en su mayoría) conforme a las reglas no escritas de aquellos a los que ya no tuvieron que meterle la mano a la tierra o a las máquinas que adquirieron sus padres o sus abuelos.
No en balde, los poblanos nos hicimos notar en la película Nosotros los Nobles, representados por Peter, el famoso “Español de Cholula”.
Pero ojo, el racismo en Puebla tuvo un protagonista mucho más discreto, o no: el Góber Precioso, es decir, Mario Marín (que hoy está en el bote por sus tropelías) ha sido uno de los prietos más racistas que ha habido en nuestro estado, ya que cuando vivió la embriaguez del poder, pedía a sus hombres de confianza que le trajeran prostitutas o le “consiguieran”, novias rubias. No blancas o morenazas; ¡güeras!, aunque sean rubias Koleston: mujeres de pelo amarillo, sin pelo en la vulva, y de preferencia con ojo claro.
Infancia es destino, dice Freud, y Marín se las vio prietas cuando niño; tan prietas que en lugar de disfrutar de los logros que tuvo en su carrera política, amasó un rencor vivo contra su propia raza. Lo que confirma que, en casos extremos en donde la herida no sana, la cosa puede resultar contraproducente.
Marín fue (digo fue porque es un cadáver político) en su momento una víctima del racismo entre sus compañeros de partido. Le decían “El indito”, lo traían de bajada hasta que con ciertas habilidades (algunas buenas, casi todas no tanto) llegó adonde sus anhelos lo llevaron: a gobernar, primero, una ciudad de supuestos castizos que tuvieron que rendirle pleitesía en aras de no perder sus privilegios.
¿Qué pasó después? Que el Góber se trepó en un ladrillo y se le llenó de humo y champaña rosé la cabeza, y comenzó a blanquearse, no sólo la dermis, si no en pensamiento, obra, y sobre todo, en omisión.
¿Resultado?
Un prieto que come prieto.
Hasta aquí mi reporte, Tenoch.