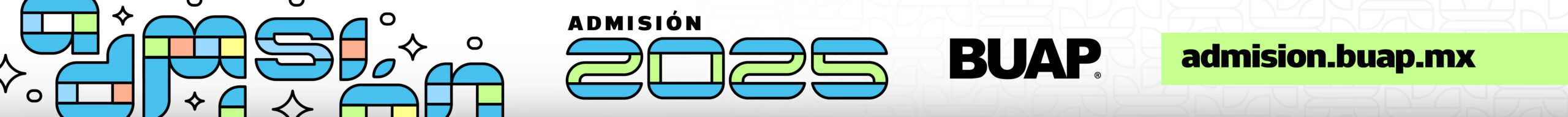Yo no quiero un amor civilizado
Tala/ Alejandra Gómez Macchia
Simplemente no lo soporto.
No me gusta su voz de fumador, de borrachín asiduo al puticlub. Jamás tuve un disco suyo ni he descargado canciones del Spotify.
Quizás lo que más me crispa de él son sus seguidores porque lo creen un gran poeta, cuando a mí no me parece en absoluto que lo sea; más bien es un contador de historias trasnochadas con algunas veleidades literarias, cierto, sin embargo, no echaría mano de sus canciones para seducir a alguien; para eso mejor dedico tonadas bravías o algún lúbrico y guarro reguetón (en el caso más desesperado).
Conozco a una señora que lo ama, que lo cita a la menor provocación y que lo lleva puesto siempre en su carro. Luego, cuando llega a las fiestas caseras, quiere hacerlo sonar a la hora de los mezcales. Si eso sucede pongo mi cerebro en off y apuro mi caballito y opto por embriagarme lo más rápido posible para no ser partícipe de aquellas escenas lacrimógenas.
Durante muchos años tuve que chutarme las interpretaciones de sus canciones en el portal de Cholula, cuando se pusieron de moda los cafés con cantante. Y aquellos cantantes anacrónicos no hacían otra cosa más que tratar de imitarlo a él y a Silvio, y eso que lo peor que tienen ambos son sus cuerda vocales.
¡Menudos homenajes les dedica este señor a José Alfredo y a Chavela Vargas!
Imagino a José Alfredo desde su infierno particular retorciéndose cada vez que él saca un cover de sus canciones tan estupendamente versificadas, tan para machos mexicanos, tan propicias para ser interpretadas por hombres de voces profundas como las de Pedro Infante o Javier Solís.
El único homenaje extranjero que soporto de José Alfredo Jiménez es el que hace la negraza Buika.
Y no. No soy intolerante. Acaso tengo gustos bien definidos: sé lo que me mueve y lo que me paraliza. A veces ignoro qué quiero de la vida, pero tengo claro lo que NO quiero de ella, y una de esas cosas es oír a Joaquín Sabina…
Pero hace un par de días tuve un flirteo con él. No con sus canciones de cajón, ni con sus así llamado clásicos, que de hecho desconozco cuáles sean.
Llegué de colada a una reunión espontánea con tonadas al piano y bellas mujeres y hombres libérrimos que desbordan testosterona. En el salón había colgado un retrato de Porfirio Díaz, y fue de bajo de ese retrato donde confirmé que no existe algo más benéfico para la salud mental de una pareja que volverse cómplices al dejar de lado los obsoletos conceptos de fidelidad judeocristiana y todas esas tonterías que meten al amor en un corsé más apretado que el de Madame de Pompadeur.
La escena fue diáfana y alucinante al mismo tiempo. Era como estar metida en una película de Woody Allen, donde los personajes son todos neuróticos y todos refinados y todos intelectuales y todos tienen en mente terminar en la cama con la persona de junto, cosa que es difícil de llevar a cabo –no porque falte deseo ni consentimiento– sino por una suerte de no tentar el orden natural de las cosas, ya que al final la condición humana es la condición humana y resulta complicado domar los demonios del ego y siglos y siglos de amenazas celestiales que fueron inventadas para (según esto) sacralizar el amor, cuando lo único que pasa es lo contrario: lo mutila, lo acota, lo va difuminando por falta de libertad, pero sobre todo, por falta de brindarle al otro la confianza de proceder desde las sutilezas de la inteligencia.
De camino a casa encendí el aparato de música y la selección que viene pre cargada aventó de pronto a Joaquín Sabina. Me detuve en un alto y adelanté las canciones, pero el semáforo cambió rápidamente y no pude seguir con la operación.
Transitando por la 31 poniente fui escuchado la única pieza que conozco bien de este autor y temo decir que hasta me gusta. No es que sea la gran cosa, sin embargo, me remite a una temporada extraña en mi vida: mi estancia en Playa del Carmen, en donde conocí las bondades de la soledad y los estragos del exceso.
En esos días nada tenía que hacer Sabina en mi banda sonora. El entorno estaba lleno de ruidos de búferes estridentes que daban punchis punchis 24 horas al día.
Mis conocidos eran todos adictos a las fiestas con dj y a los enervantes. Yo en cambio representaba el papel de la madre de todos esos drogones, a quienes cuidaba vicariamente porque de una u otra manera tenía que satisfacer mis instintos maternales.
Una tarde, en medio del trayecto de Tulum a Playa, la radio local del Municipio de Solidaridad dedicó una hora de programación a Sabina. Quise cambiar de estación inmediatamente, pero mi amigo dijo: “déjale, estoy harto de punchis punchis, deja que suene esta canción y luego le cambias”.
Era “Contigo”.
Yo jamás la había escuchado y estaba reticente a hacerlo, de hecho iba a comenzar a descalificar a Sabina cuando Gastón pidió que me callara y la oyera. “Dale chance, esa es buena”, dijo. Y me encendí un cigarro y presté atención.
Atrás quedaba el cielo cerúleo de Tulum. Habíamos sido expulsados del paraíso por ruidoso; la compra -venta del hostal que estábamos por adquirir se vino abajo pues los dueños determinaron que Gastón era demasiado escandaloso y los vecinos no tardarían en inconformarse. Tulum es territorio jipi, y el jipismo urge silencios o crótalos o cuencos tibetanos, no búferes que dieran Head Kandy todo el día.
“Yo no quiero que viajes al pasado/ y vuelvas del mercado con ganas de llorar”.
No se me hizo la gran frase, pero me remitió al set de mi vida anterior cuando, en efecto, iba al mercado y entre tantos colores yo me sentía desenfocada, gris, completamente triste.
En un año extremo de Playa no estuve en absoluto cerca del amor o de la convivencia con una pareja estable. Los lugares de recreo son así: felices para los turistas que llegan, cogen y se van, pero tan tristes para los que están ahí permanentemente despidiendo a cada rato al que “pudo haber sido”.
El empleado del hotel o del restaurante o del bar que ve pasar la vida plana en el más delirante de los movimientos: hombres hermosos y mujeres como diosas dejándoles empeñadas falsas esperanzas de fuga.
Al mes de haber llegado a ese lugar supe que lo que más me convenía era protegerme de su encantamiento. Las playas son espejismos. El calor externo puede llegar a congelarte el corazón en caso de ir dando tumbos entre las tumbonas.
Ese regreso de Tulum a Playa fue el principio del fin de mi estancia, y jamás imaginé que el sonsonete de Joaquín Sabina pudiera aportar algo útil a mi existencia, sin embargo, así fue.
Una vez que la aventura playense caducó y volví a mi pueblo, enterré para siempre el deseo de hacer una vida en un sitio en el que todo no es lo que parece.
Ahí, en Playa, conocí de Pancho Céspedes y a Saúl Hernández y más me hubiera valido no verlos tan de cerca. Jamás fueron mis ídolos, sin embargo, lo peor que le puede pasar a un artista es convivir con los mundanos sin la parafernalia del show. El artista es una estrella porque parece inalcanzable, so, a la hora de plantarse al ras del piso pierde todo el brillo.
“Yo no quiero un amor civilizado”.
Antier, terminando de recorrer lentamente la 31 poniente, hice lo impensable: repetir la canción.
Qué básica es. Qué voz tan insoportable. Qué guitarrita tan sosa. No es ni trova ni balada ni blues ni country. Es sabinesca y punto.
Pensé que yo omitiría el coro porque es completamente contradictorio. Despeña la idea original: “Y morirme contigo si te matas y matarme contigo si te mueres” no combina con “yo no quiero sembrar ni compartir” o “yo no quiero cargar con tus maletas” o “yo no quiero juntar para mañana, nunca supe llegar a fin de mes” o “yo no quiero comerme una manzana sin ganas de comer”.
El acto de morir de amor (o morir con o por él) es incompatible con la búsqueda de esa salvaje libertad, de esa otra clase de amor incomprensible para muchos: el amor sin dobleces ni chantajes como el que no quiere que nadie elija su shampoo o como el de la pareja que no se jura nada mientras sella un pacto de infinita complicidad mientras se come en el sillón debajo del retrato de Porfirio Díaz una vez que los otros personajes de película de Woody Allen se han ido para siempre.